"El ojo del leopardo" - читать интересную книгу автора (Mankell Henning)
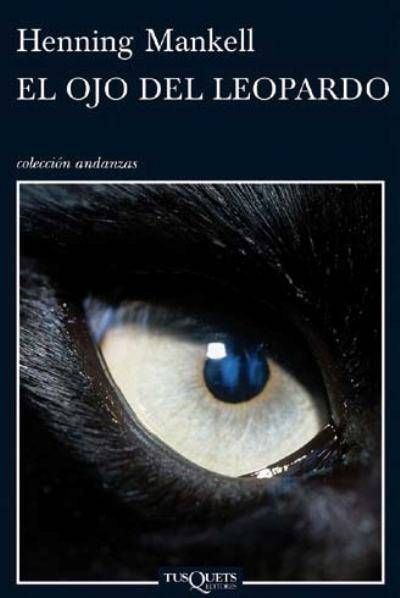 |
Henning Mankell
El ojo del leopardo
PRIMERA PARTE . Mutshatsha
Se despierta en medio de la noche africana y, de repente, siente como si su cuerpo se hubiera resquebrajado, como si hubiera reventado. Como si sus entrañas hubieran explotado. La sangre le corre por la cara y por el pecho.
En la oscuridad intenta palpar a ciegas el interruptor, lo gira, sin embargo la luz no se enciende y piensa que debe de tratarse de otro corte en el suministro eléctrico. Su mano busca debajo de la cama hasta alcanzar una linterna, pero la batería se ha agotado y permanece tumbado en la oscuridad.
Trata de convencerse a sí mismo de que no es sangre. «Debe de ser la malaria. Tengo fiebre, todo mi cuerpo está empapado en sudor. Tengo pesadillas, las pesadillas de la enfermedad. El tiempo y el espacio se anulan mutuamente. No sé dónde estoy, ni siquiera sé si estoy vivo…»
Los insectos se deslizan por su rostro atraídos por la humedad que se abre camino a través de los poros. Piensa que debería levantarse de la cama y buscar un pañuelo, pero sabe que no sería capaz de mantenerse en pie, tendría que arrastrarse y tal vez luego no podría volver siquiera a la cama. «En caso de que vaya a morirme, quisiera hacerlo en mi cama», piensa, a la vez que siente que va a darle otro golpe de fiebre.
«No quiero morir en el suelo. Desnudo y con cucarachas recorriéndome la cara.»
Aprieta con fuerza la sábana empapada preparándose para un ataque que presiente será más violento que los anteriores. Débilmente, con una voz que apenas puede emitir, llama a gritos a Luka en la oscuridad, pero allí sólo hay silencio y el canto de las cigarras en la noche africana.
«Quizás él esté ahí, al otro lado de la puerta», piensa con desesperación. «Tal vez esté ahí sentado, esperando que me muera.»
La fiebre avanza por su cuerpo igual que impetuosas y sucesivas olas de tempestad. La cabeza le arde como si miles de insectos estuvieran picando y taladrando su frente y sus sienes. Poco a poco va perdiendo el conocimiento, sumergiéndose en senderos subterráneos donde, tras las sombras, se vislumbran las distorsionadas imágenes de las pesadillas.
«No puedo morir ahora», piensa aferrándose a la sábana en un intento por mantenerse vivo.
Pero la virulencia del acceso de malaria es más fuerte que su voluntad. Atrapa la realidad cortándola en pedazos que no coinciden con ningún lugar determinado. De repente cree que va sentado en el asiento trasero de un viejo Saab que avanza sin control por los interminables bosques de Norrland. No puede ver a la persona que se encuentra sentada delante de él, sólo una espalda negra, sin cuello, sin cabeza.
«Es la fiebre», piensa de nuevo. «Tengo que mantenerme así, pensando todo el tiempo que es sólo la fiebre, sólo eso.»
De pronto se da cuenta de que ha empezado a nevar en la habitación. Los copos blancos se deslizan por su rostro y siente inmediatamente el frío a su alrededor.
«Ahora nieva en África», piensa. «Es curioso, en realidad no debería ser así. Tengo que buscar una pala. Debo levantarme y quitar la nieve si no quiero quedarme aquí enterrado.»
Llama a Luka de nuevo, pero nadie contesta, no viene nadie. Decide que, si sobrevive a este golpe de fiebre, lo primero que hará será despedir a Luka.
«Bandidos», piensa desconcertado. «Seguramente son ellos los que han cortado el cable de la luz.»
Se queda escuchando y le parece oír sus silenciosas pisadas fuera de la casa. Coge con una mano el revólver que tiene bajo la almohada, hace un esfuerzo para incorporarse y mantenerse sentado y apunta con él hacia la puerta. Para lograr levantarlo lo sostiene con ambas manos y, desesperado, nota que no tiene fuerza suficiente en el dedo para apretar el gatillo.
«Voy a despedir a Luka», piensa furioso. «Él es el que ha cortado el cable de la luz, él ha traído a los bandidos hasta aquí. Tengo que acordarme de despedirlo mañana.»
Intenta atrapar algunos copos de nieve con el cañón del revólver, pero se derriten ante sus ojos.
«Tengo que ponerme los zapatos», piensa. «Si no, me quedaré congelado.»
Haciendo un esfuerzo extremo se dobla sobre el borde de la cama tanteando con una de sus manos, pero ahí sólo está la linterna apagada.
«Los bandidos», piensa aturdido. «Me han robado los zapatos. Han entrado mientras dormía. Tal vez todavía estén aquí…»
Dispara directamente hacia fuera de la habitación. El disparo retumba a lo lejos en la oscuridad y el impulso del retroceso le hace caer sobre las almohadas.
De repente se siente tranquilo, casi satisfecho.
«Sin duda es Luka el que está detrás de todo. Él es quien ha conspirado con los bandidos y quien ha cortado el cable de la luz. Pero lo he descubierto, así que ya no tiene poder. Lo despediré, tendrá que irse de la granja.»
«No van a poder conmigo», piensa. «Soy más fuerte que todos ellos juntos.»
Los insectos siguen taladrándole la frente y está muy cansado. Se pregunta si faltará mucho para que amanezca y piensa que debe dormir. La malaria va y viene, es la que le produce las pesadillas. Debe saber diferenciar lo que se imagina de lo que es real.
«No puede nevar», piensa. «Y no voy en el asiento trasero de un viejo Saab que corre a través de los claros bosques de Norrland en verano. Estoy en África, no en Härjedalen. Llevo aquí dieciocho años. Tengo que ser capaz de no confundir mis pensamientos. La fiebre provoca que rebusque en recuerdos antiguos, me los trae a la superficie y me hace creer que son reales.
»Los recuerdos son cosas muertas, álbumes y archivos que se tienen que guardar con frialdad y mantener cerrados bajo llave. La realidad exige mi conocimiento. Tener fiebre significa perder la orientación interior. No debo olvidarlo. Estoy en África y llevo aquí dieciocho años. No era mi intención, pero sin embargo aquí estoy.
»Ignoro en cuántas ocasiones he tenido malaria. A veces los ataques son violentos, como ahora, otras veces más leves, con la sombra de la fiebre pasando rápidamente por mi rostro. La fiebre me seduce, quiere engañarme, produce nieve a pesar de que la temperatura supera los treinta grados. Pero yo estoy todavía en África, no me he movido de aquí desde que llegué y salí del avión en Lusaka. Iba a quedarme unas semanas, pero se han prolongado. Y ésta es la verdad, no que esté nevando.»
Respira de forma agitada y siente cómo la fiebre recorre su cuerpo haciéndolo retroceder en el tiempo hasta llevarlo al punto de partida, a esa madrugada de hace dieciocho años en la que sintió por primera vez el sol africano sobre su rostro.
De pronto, a través de la neblina de la fiebre surge un momento de gran claridad, un paisaje de contornos afilados y nítidos. Se quita de la cara una cucaracha grande, que avanzaba a ciegas con sus antenas dirigidas hacia uno de sus orificios nasales, y se ve a sí mismo de pie ante la puerta de entrada del gran reactor, en lo más alto de la escalerilla.
Recuerda que su primera impresión de África fue que, debido a los rayos del sol, el cemento de la pista de aterrizaje se veía totalmente blanco. Después un olor, algo amargo, a una especia desconocida o a carbón vegetal.
«Así fue», piensa. «Ese momento puedo reproducirlo con exactitud durante el resto de mi vida. Hace dieciocho años. He olvidado muchas cosas que han ocurrido después. Para mí, África se ha vuelto una costumbre. Me he dado cuenta de que nunca podré sentirme totalmente tranquilo ante este herido y lacerado continente… Yo, Hans Olofson, me he acostumbrado a la idea de que sólo soy capaz de abarcar y comprender parcialmente este continente. En esta continua desventaja he persistido, me he quedado aquí, he aprendido uno de los muchos idiomas que hay, he dado empleo a más de doscientos africanos.
»He aprendido a sobrellevar la difícil y particular situación de ser amado y odiado a la vez. Cada día me encuentro frente a frente con doscientas personas negras que quisieran matarme, cortarme el cuello, ofrecer mis órganos sexuales, comerse mi corazón.
»Cada mañana, al despertar, me asombro de estar vivo todavía después de dieciocho años. Cada tarde reviso mi revólver, hago girar el cargador entre mis dedos, controlo que nadie haya sustituido los cartuchos por casquillos vacíos.
»Yo, Hans Olofson, he aprendido a soportar la soledad más absoluta. Nunca había estado rodeado de tantas personas que exigen mi atención, esperan que tome una decisión pero a la vez me vigilan en la oscuridad, ojos invisibles que me vigilan, que están al acecho.
»Sin embargo, lo que recuerdo con más claridad es cuando salí del avión en el Aeropuerto Internacional de Lusaka, hace dieciocho años.
«Retrocedo constantemente a ese momento en busca de coraje, de fuerza para soportar, retrocedo a ese punto en el que yo todavía conocía mis propias intenciones…
»Mi vida es ahora un continuo deambular por días teñidos de irrealidad. Llevo una vida que no es mía ni de nadie. No siento el éxito ni el fracaso por lo que hago.
»La duda constante de qué habrá pasado en realidad me domina. ¿Qué fue realmente lo que me trajo aquí, lo que me impulsó a realizar ese largo viaje desde el interior de la lejana Norrland, siempre cubierta de nieve, hasta África, donde nadie me ha llamado? ¿Qué hay en mi vida que no he entendido nunca?
»Lo más misterioso, sin embargo, es que haya estado aquí dieciocho años. Tenía veinticinco cuando abandoné Suecia y ahora tengo cuarenta y tres. Desde hace tiempo el pelo se me está empezando a poner gris, y la barba, que nunca me decido a afeitar, ya es del todo blanca. He perdido tres dientes, dos de la mandíbula inferior y uno de la izquierda superior. El dedo anular de mi mano derecha está amputado a la altura de la primera falange. Periódicamente también sufro dolor de riñones y con regularidad tengo que quitarme unos gusanos blancos que se me incrustan debajo de la piel en los pies. Los primeros años apenas podía llevar a cabo esas operaciones con unas pinzas esterilizadas y unas tijeras para uñas. Ahora cojo un clavo oxidado o cualquier cuchillo que encuentre a mano y escarbo hasta sacar los parásitos que viven en mis talones.
»A veces intento ver todos estos años en África como un paréntesis en mi vida que algún día se demostrará que en realidad no ha existido. ¿Es tal vez un sueño demencial que se desvanecerá como un hechizo cuando por fin sea capaz de salir de esta vida que llevo aquí? Este paréntesis en mi vida tendrá que rectificarse alguna vez…»
En el acceso febril, Hans Olofson es lanzado contra invisibles y escarpados arrecifes que arañan su cuerpo. Durante unos breves segundos la tormenta amaina y él se mece sobre las olas sintiendo que se convierte enseguida en un bloque de hielo. Pero justo en el momento en que cree que el frío ha llegado a su corazón y helado su palpitar hasta pararlo vuelve la tormenta y la fiebre lo lanza de nuevo contra los candentes arrecifes.
En esos agitados y demoledores sueños que causan estragos en su interior como demonios, él regresa constantemente al día en que llegó a África. A ese sol blanco, a ese largo viaje que lo llevó a Kalulushi, hasta esta noche, dieciocho años después.
El golpe de fiebre se halla frente a él como una silueta malvada. Con mano temblorosa saca el revólver en un intento extremo de salvación.
El ataque de malaria va y viene.
Hans Olofson, que creció en una desanimada casa de madera a la orilla del río Ljusnan, tiembla tiritando de frío bajo la sábana húmeda.
Los sueños le conducen al pasado reflejando una historia que espera llegar a comprender algún día…
El delirio de la nieve le hace retroceder a la infancia.
Están a mediados del invierno de 1956, son las cuatro de la mañana y el frío hace crujir las vigas de la vieja casa de madera. Pero no lo despierta ese ruido, sino un chirrido terco y un murmullo en la cocina. En su pijama de rayas azules siempre manchado de rapé, con calcetines de lana en los pies, calados por la cantidad de agua que derrama enfurecido por el suelo, el padre persigue a sus demonios en la noche invernal. Medio desnudo en la fría noche ha atado los dos perros grises junto a la leñera, ajustando las heladas cadenas, mientras que poco a poco en el fuego de la chimenea el agua hierve.
Y ahora friega embistiendo furiosamente contra esa suciedad que sólo él ve. Arroja el agua hirviendo hacia las telarañas que de repente se inflaman en las paredes, lanza un cubo entero a la chimenea porque está convencido de que ahí se esconde una madeja de serpientes moteadas.
Todo esto lo ve él desde la cama, un chico de doce años que se tapa estirando de la manta de lana hasta la cabeza. No tiene que levantarse y andar con sigilo por los fríos tablones de madera para mirar lo que está ocurriendo. Lo sabe de todos modos. Y, a través de la puerta, oye la risa entrecortada y nerviosa de su padre, sus desesperados arrebatos de cólera.
Siempre ocurre por la noche.
La primera vez que se despertó y que se acercó con sigilo a la cocina tenía cinco o seis años. A la pálida luz de la lámpara de cocina con la pantalla empañada, había visto a su padre chapoteando en el agua, con el pelo castaño totalmente revuelto. Y lo que había entendido, sin poder formulárselo, era que él mismo era invisible.
Se trataba de una visión distinta de cuando vio al padre intentando cazar con el cepillo de fregar. Ahora iba tras algo que solamente él podía ver y eso le dio más miedo que si le hubiera puesto un hacha encima de la cabeza.
Mientras se halla tumbado en la cama escuchando, sabe también que los próximos días van a ser tranquilos. Su padre se quedará inmóvil en la cama hasta que por fin se levante, coja su tosca ropa de trabajo y de nuevo se encamine hacia el bosque, a cortar leña para Iggesund o para Marma Långrör.
Ninguno de los dos, ni el padre ni el hijo, va a hacer la más mínima mención acerca del fregado nocturno. Porque el muchacho, en su cama, lo rechaza como un espejismo desagradable, hasta que vuelva a despertarse otra vez cuando el padre empiece a fregar para echar afuera sus demonios.
Pero ahora es febrero de 1956. Hans Olofson tiene doce años y dentro de unas horas deberá vestirse, comer a bocados algunas rebanadas de pan, coger su macuto y, en medio del frío, salir hacia la escuela.
La oscuridad nocturna es una figura ambivalente, amiga y enemiga a la vez. En la oscuridad pueden levantarse pesadillas y terrores imperceptibles. Los crujidos de las vigas de madera en medio del frío intenso se convierten en dedos que intentan atraparle. Pero la oscuridad también puede ser una amiga, una oportunidad para tejer pensamientos ante lo que está por llegar, eso a lo que se le llama futuro.
Se imagina abandonando por última vez esta cabaña solitaria a orillas del río, corriendo hasta el otro lado del puente, desapareciendo bajo sus arqueados tramos, fuera, en el mundo, aproximándose a Orsa Finnmark.
«¿Por qué estoy precisamente aquí?», se pregunta.
«¿Por qué yo y no otra persona?»
Sabe con exactitud cuándo fue la primera vez que reflexionó acerca de esta decisiva cuestión.
Sucedió después de una luminosa tarde de verano. Había estado jugando en la fábrica de ladrillos abandonada que hay más allá del hospital. Se habían dividido en grupos de buenos y malos, sin precisar mucho más acerca de cómo jugarían, y unas veces había habido tormenta, y otras defendían el edificio medio derruido y sin ventanas. Solían jugar allí, no sólo porque estaba prohibido, sino también porque una casa en ruinas era como una sucesión interminable de decorados que se adaptaban a todo. La identidad de la casa se había perdido y, a través del juego, le daban una apariencia que cambiaba continuamente. La ruinosa fábrica de ladrillos se hallaba indefensa. Las sombras de las personas que habían trabajado allí ya no estaban para defender el edificio. Los que jugaban la dominaban. Sólo muy de vez en cuando venía algún padre rugiendo y sacaba a su hijo del juego salvaje. Había pozos en los que podían caerse, escaleras podridas por las que rodar, puertas de horno oxidadas que podían pillar manos y piernas. Pero los que jugaban conocían los riesgos y los evitaban, habían explorado los caminos seguros que podían tomar en el inmenso edificio.
Y fue en esa luminosa tarde de verano, cuando estaba escondido tras un horno de ladrillos oxidado y derrumbado, a la espera de ser descubierto y encerrado, cuando se preguntó por primera vez por qué él era él y no otra persona. Semejante pensamiento le había excitado e indignado a la vez. Fue como si una criatura desconocida hubiera penetrado en su cabeza y le hubiera susurrado la contraseña del futuro. Después de aquello los pensamientos, la reflexión misma, se le aparecían siempre como una voz que venía de fuera, se metía en su cabeza, dejaba su mensaje y luego, rápidamente, volvía a desaparecer.
Esa vez había roto el juego, se había ido con sigilo, se había escondido tras los pinos que rodeaban la inerte fábrica de ladrillos y había bajado hasta el río.
El bosque estaba tranquilo, las nubes de mosquitos todavía no habían tomado esa pequeña aldea que se hallaba donde el río hacía un recodo en su largo viaje hacia el mar. Una corneja gritaba su soledad en lo alto de un pino torcido, batiendo después las alas hacia donde la calle Hedevägen serpenteaba hacia la izquierda. El musgo cedía bajo sus pies. Había escapado del juego y en el camino hacia el río todo se había transformado. Mientras no había tenido en cuenta su propia identidad, sino que había sido uno más entre otros muchos, había disfrutado de una inmortalidad sin límite de tiempo, el privilegio de ser niño, el sentido más profundo de la infancia. En el mismo instante en el que se le metió en la cabeza la pregunta de por qué él era él se convirtió en una persona determinada y, a partir de ahí, mortal. Ahora se había decidido, él era el que era, nunca sería ningún otro. Se dio cuenta de lo inútil que es defenderse contra ello. Ahora tenía una vida por delante, única, en la que podría ser quien es.
Se sentó sobre un pedrusco al lado del río y contempló el agua marrón que corría lentamente hacia el mar. Un barco se mecía golpeando la cadena. Se dio cuenta de lo fácil que sería desaparecer. De la aldea, pero nunca de sí mismo.
Se quedó un buen rato al lado del río y tomó conciencia de que era una persona. Ahora todo tenía límites. Volvería a jugar, pero nunca como antes.
Cruza el río sorteando las piedras hasta que divisa la casa donde vive. Se sube a un montículo que huele a mar y a tierra, mira el humo que sale por la chimenea.
¿A quién le va a contar su gran descubrimiento? ¿Quién va a ser su confidente?
Mira de nuevo hacia la casa. ¿Llamará a la puerta agrietada que está en la planta baja para decir que quiere hablar con Karlsson el huevero? ¿Pedirá permiso para entrar en la cocina, que huele siempre a rancio, a lana sudada y orín de gatos? No puede hablar con Karlsson. El no habla con nadie, cierra la puerta de su casa como si cerrara herméticamente una cáscara de hierro a su alrededor. Lo único que sabe Hans Olofson de él es que siempre está de mal humor y es un testarudo. Suele pasarse con la bicicleta por las granjas y comprar huevos que luego suministra a distintas tiendas de ultramarinos. Siempre trabaja por la mañana y el resto del día vive encerrado en casa.
El silencio de Karlsson caracteriza la casa. Descansa como la bruma sobre los descuidados groselleros y los huertos compartidos de patatas, sobre el puente de la entrada y la escalera que lleva a la planta superior, donde vive Hans Olofson con su padre.
Tampoco puede imaginarse haciéndole confidencias a la vieja Westlund, que vive enfrente de Karlsson el huevero. Ella lo envolvería con sus bordados y sus mensajes sobre la Iglesia libre. No sólo no lo escucharía, sino que inmediatamente lanzaría sobre él sus santas palabras.
Únicamente queda la pequeña buhardilla que comparte con su padre, Erik Olofson. Nacido en Åmsele, lejos de esta zona helada, en la melancolía más profunda del sur de Norrland, una aldea olvidada en el corazón de Härjedalen. Hans Olofson sabe cuánto daño le hace a su padre vivir tan lejos del mar, tener que conformarse con un río de poco caudal. Con la intuición del niño, es capaz de darse cuenta de que un hombre que ha sido marinero no puede sentirse bien en un sitio donde el bosque tupido y helado oculta los horizontes abiertos. En la carta de navegación que cuelga en la pared de la cocina se ven las aguas que rodean las islas Mauricio y Reunión, y en el borde descolorido se vislumbra la costa este de Madagascar. En esos sitios, al mar se le atribuye la increíble profundidad de cuatro mil metros. Ése es el recuerdo constante de un marinero que ha ido a parar a un lugar totalmente equivocado, que se las ha arreglado para desembarcar donde ni siquiera hay mar.
En el estante de la chimenea hay un velero de tres mástiles en una vitrina de cristal, comprado hace décadas en una lúgubre tienda en Mombasa por sólo una libra esterlina. En esta parte del mundo derrotada por el frío, en la que viven los cristales de hielo y no las jacarandas, se ponen cabezas de alce y rabos de zorro como adorno en las casas. Aquí tiene que oler a botas de goma y a arándanos, no a ese olor lejano al salado mar del monzón ni al de las oscuras hogueras de carbón. Pero el barco de vela está ahí, en la repisa de la chimenea, con aquel nombre que invita a soñar,
También imagina que hay una oscura relación entre la embarcación colocada en su polvorienta vitrina y las recurrentes noches en las que el padre friega su furia. Un marinero siempre se siente llevado a tierra en la selva virgen de Norrland, donde no puede determinarse la posición ni medir la profundidad del mar. Se imagina que el marinero vive con un grito de queja reprimido en su interior. Y cuando la añoranza es demasiado fuerte, pone la botella encima de la mesa, saca del baúl de la entrada la carta de navegación y se adentra de nuevo en el mundo marino. El marinero se convierte en un hombre fracasado que tiene que limpiar su añoranza, transformada en ilusiones disueltas en alcohol.
La respuesta se encuentra siempre más allá.
Su madre desapareció. Un día, de repente ya no estaba. Él era tan pequeño entonces que no recuerda nada, ni de ella ni de su arrebato. Lo único que conoce de ella son las fotos que hay en el diario de a bordo del padre, que está detrás de la radio, y su nombre, Mary.
Las dos fotografías le inspiran una sensación de amanecer y de frío. Su rostro redondo, de cabello castaño, la cabeza un poco ladeada, quizá la insinuación de una sonrisa. En el dorso de las fotos pone «Estudio Strandmark, Sundsvall».
A veces se la imagina como el mascarón de proa de un buque que ha naufragado durante una fuerte tormenta en los mares del Sur y que después descansa en el fondo de una fosa marina a cuatro mil metros de profundidad. Se imagina su mausoleo, invisible en algún sitio de la carta de navegación que hay sobre la pared de la cocina.
Tal vez fuera de Puerto Luis o cerca del arrecife que hay delante de la costa oriental de Madagascar.
Ella no hubiera querido. Ésa es la explicación que recibe las contadas ocasiones en que el padre toca el tema de su partida, utiliza siempre las mismas palabras.
Alguien que se niega a hacerlo.
Ella ha desaparecido repentina e inesperadamente. Él lo comprende. Un día se marcha con una maleta. Alguien la ha visto subir al tren que va a Orsa y a Mora. Su rastro se pierde en terreno finlandés.
Lo único que conserva de esa desaparición es una desesperación muda y latente. Supone que la culpa de aquello es, a partes iguales, del padre y suya. No valían. Fueron abandonados sin darles nunca después la menor señal de vida.
Ni siquiera está seguro de si la echa de menos. Para él su madre se reduce a dos fotos, no a una persona de carne y hueso que ríe, lava la ropa y le tapa con la manta hasta la nariz cuando entra el frío invernal a través de las paredes de la casa. Esa sensación que soporta es muy parecida al miedo. Y además la vergüenza de no haber sido digno de ella.
No tarda en compartir el desprecio que el decoroso aldeano lleva como grilletes por la deshonra de la madre. Él está de acuerdo con los decentes, los adultos. Con esa eterna e inevitable carga continúan su vida juntos en aquella casa donde las vigas se quejan a gritos durante los prolongados inviernos. Hans Olofson se imagina a veces que su casa es una nave anclada esperando el viento. Las cadenas de los perros grises que están junto a la leñera son en realidad cadenas de ancla; el río, una bahía abierta al mar. La buhardilla es el camarote del capitán, mientras que el piso de abajo corresponde a la tripulación. La espera a que sople el viento se hace larga, pero alguna vez las anclas saldrán de las profundidades. Y entonces la casa navegará río abajo viento en popa a toda vela, saludará por última vez en la parte donde el río hace un recodo en dirección al Parque del Pueblo y luego el viento se los llevará lejos de aquí, a un largo viaje que no incluye el regreso.
En un torpe intento por entender se aferra al único motivo razonable que pueda justificar que el padre se haya quedado en esa aldea reseca. Cada día coge sus herramientas y se adentra en el bosque que le impide ver el mar, avanza una posición y otea en busca de remotos horizontes.
Por lo tanto, tala el bosque. Avanza con dificultad en la pesada nieve y tala un árbol tras otro. Se araña la piel con los troncos y, lentamente, abre el paisaje a horizontes infinitos. El marinero en tierra tiene una función que cumplir, volver a abrirse camino hacia la lejana costa.
Pero la vida de Hans Olofson no se compone sólo de melancolía, de la ausencia de la madre y del alcoholismo periódico del padre. Estudian juntos los detallados mapas y las cartas de navegación del padre, desembarcos en puertos que ha visitado y explorado con su imaginación, junto con sitios que están esperando todavía a que lleguen ellos. Clavan las cartas de navegación a la pared, las desenrollan y estiran con ceniceros y tazas desportilladas para hacer peso. Las tardes pueden alargarse, pues Erik Olofson es un buen narrador. A los doce años, Hans Olofson ya conoce al detalle lugares tan lejanos como Pamplemousses y Bogamayo, ha palpado los secretos más profundos del navegante, embarcaciones desaparecidas de forma misteriosa, piratas y marineros sumamente despiadados. Se ha familiarizado con los distintos aspectos de ese mundo misterioso y con las complicadas normas a las que tienen que atenerse fletadores y particulares; no las entiende del todo pero, sin embargo, es como si rozara una fuente de sabiduría grande y decisiva. Conoce el olor a hollín de Bristol, el fango indescriptible del río Hudson, los cambiantes monzones del océano Índico, la belleza amenazadora del iceberg y el crujido de las palmeras.
– Aquí susurran -dice Erik Olofson-. Pero en los trópicos no susurran. Allí las palmeras crujen.
Trata de imaginarse la diferencia, golpea un vaso con un tenedor, pero las palmeras se niegan obstinadamente a tintinear o a crujir. En sus oídos, aún susurran las palmeras, como los abetos que hay a su alrededor.
Pero cuando le dice a su profesora que las palmeras crujen y que hay nenúfares tan grandes como el círculo que hay en medio de la pista de hockey sobre hielo que está fuera de la escuela, se le ridiculiza de inmediato y se le tilda de mentiroso. El jefe de estudios Gottfried sale impetuosamente, con la cara enrojecida, de su despacho sin ventilar -donde muestra su resistencia al hastío de enseñar bebiendo vermú constantemente-, tira del pelo a Hans Olofson y le amenaza diciéndole lo que les ocurre a quienes frecuentan el mundo de las mentiras.
Después, solo en el jardín de la escuela y sintiéndose el centro de la burlas, decide que nunca más divulgará otro de sus conocimientos. En ese enorme montón de nieve sucia y casas de madera no puede entenderse nada sobre las verdades que deben buscarse en el mar.
Llega a casa con la cara roja e hinchada, hierve patatas y espera al padre. ¿Es entonces cuando toma la decisión de que su vida será un viaje sin fin? Junto a la cacerola de patatas, el santo espíritu del viajero toma posesión de él. Sobre la chimenea cuelgan los mugrientos calcetines de lana del padre.
«La vela», piensa, «la vela zurcida y llena de parches.»
Por la noche, cuando está tumbado en la cama, le pide a su padre que le hable una vez más de los nenúfares que hay en las islas Mauricio. Y se duerme seguro, convencido de que el jefe de estudios Gottfried va a arder en el infierno por no creer en los relatos de un marinero.
Después, Erik Olofson bebe café hundido en la desvencijada silla que hay junto a la radio. A bajo volumen, deja susurrar las ondas de éter, como si en realidad no quisiera oír. Como si el susurro fuera suficiente mensaje. La respiración del mar, a lo lejos. Las fotos se queman en el diario de a bordo. Tiene que guiar solo a su hijo. Y por mucho que despeje, los bosques parecen estar cada vez más tupidos. A veces piensa que es la auténtica gran derrota de su vida, la que él soporta a pesar de todo.
¿Pero por cuánto tiempo? ¿Cuándo estallará, como un cristal calentado en exceso?
Las ondas de éter susurran y se pregunta de nuevo por qué los abandonó, por qué dejó al hijo. Por qué se comportó como un hombre. Los hombres abandonan, desaparecen. Las madres no. Y mucho menos como resultado de un intento de fuga bien elaborado y preparado meticulosamente. ¿En qué medida puede comprenderse de verdad a otra persona, sobre todo cuando se vive tan cerca de ella, en los círculos más íntimos de la propia vida?
Erik Olofson intenta comprender bajo la luz pálida, junto a la radio.
Pero las preguntas vuelven y a la noche siguiente cuelgan de nuevo en sus perchas. Erik Olofson trata de entrar en el meollo de una mentira. Ser capaz, comprender, poder soportar.
Finalmente ambos se quedan dormidos, el marinero de Ămsele y su hijo de doce años. Las vigas de madera crujen en la oscuridad de mediados de invierno. Un perro solitario corre a lo largo del río a la luz de la luna.
Pero los dos perros grises están acurrucados cerca del fuego de la cocina, ponen tiesas las orejas cuando crujen las vigas, y luego vuelven a relajarlas.
La casa duerme al lado del río. El amanecer aún queda lejos esta noche en Suecia de 1965.
Suele evocar su partida hacia África como un juego borroso de sombras chinescas.
En las imágenes que recuerda se le representa un gran bosque que en algún momento fue un espacio panorámico y abierto, pero que cada vez está más invadido por la vegetación. No tiene ningún instrumento para vigilar los brotes y matorrales en esta zona. Los recuerdos crecen sin cesar, cada vez resulta más difícil abarcar con la vista el paisaje.
Sin embargo, algo queda de aquella mañana de septiembre de 1969 en que deja todos sus horizontes atrás y sale al mundo.
Esa mañana la niebla sueca era muy densa. Un pesado e interminable chubasquero le cubre la cabeza cuando sube por primera vez a un avión. Al atravesar la pista de aterrizaje, la humedad se le mete en los zapatos.
«Dejo Suecia con los calcetines mojados», piensa. «Si llego alguna vez a África, quizá me acompañe un saludo otoñal en forma de resfriado.»
De camino hacia el avión había vuelto la cabeza, como si a pesar de todo allí hubiera alguien a quien saludar con la mano. Pero las sombras grises de la terraza del aeropuerto de Arlanda no le corresponden. Nadie sigue su partida.
En el momento de embarcar, de repente deseó romper el pasaje, gritar que era un error y dejar bruscamente el aeropuerto. Pero da las gracias cuando le devuelven el pasaje junto con la tarjeta de embarque y le desean buen viaje.
Su primera parada de camino hacia el desconocido horizonte es Londres. De allí a El Cairo, Nairobi y, finalmente, a Lusaka.
Se imagina que podría estar igualmente de camino hacia una constelación lejana como Lyra o hacia una de las estrellas fijas de menor brillo de la constelación Orión.
Lo único que sabe de Lusaka es que la ciudad lleva el nombre de un cazador de elefantes africano.
«Mi misión es tan absurda como ridícula», piensa. «¿Quién en el mundo, excepto yo, va de camino hacia una extraña misión en lo más profundo de la selva virgen, en el noroeste de Zambia, más allá de los trillados caminos que van hacia Kinshasa y Chingola? ¿Quién viaja a África con un impulso fugaz como único equipaje? Echo de menos el plan de viaje organizado, nadie me acompaña cuando salgo, nadie va a esperarme. El viaje que estoy a punto de comenzar es una evasiva…»
Esos son sus pensamientos en aquel momento, y después sólo queda la vaga sombra del recuerdo. El modo de sentarse en el avión y de agarrarse instintivamente a sí mismo. El fuselaje vibra, los motores de reacción silban, el avión se pone en marcha dando un tirón.
Con una leve inclinación de cabeza, Hans Olofson sube por los aires.
Exactamente veintisiete horas después, según el horario, aterriza en el Aeropuerto Internacional de Lusaka. Naturalmente, allí no hay nadie esperándole.
El encuentro de Hans Olofson con el continente africano no es nada especial, no tiene nada de extraordinario. Él es el visitante europeo, el hombre blanco con su arrogancia y su ansiedad, que se defiende ante lo desconocido censurándolo de inmediato.
En el aeropuerto reina el desorden y el caos, hay que rellenar complicadísimos documentos de llegada, las indicaciones están mal escritas, y hay africanos que controlan el pasaporte y a los que no parece preocuparles nada relacionado con horarios ni organización. Hans Olofson espera durante un buen rato en la cola hasta que, bruscamente, le indican que se ponga en otra cola distinta, cuando ya había llegado al mostrador marrón sobre el que hormigas negras llevan de un lado a otro partículas invisibles de comida. Se da cuenta de que se ha puesto en la cola destinada a los que regresan a su país, los que tienen pasaporte y permiso de trabajo de Zambia. La gente suda. Su nariz se llena de olores extraños y desconocidos y el sello que ponen finalmente en su pasaporte está al revés y además se da cuenta de que la fecha que indica su llegada es incorrecta. Consigue un nuevo impreso que una africana increíblemente guapa pone sobre su mano rozándola de repente, y luego declara verazmente el dinero extranjero que trae consigo. En la aduana reina un evidente caos general, las maletas se lanzan desde ruidosos carros empujados por excitados africanos. Al final encuentra su maleta medio chafada entre unas cajas rotas de cartón. Cuando se inclina para tirar de ella recibe un empujón que le hace caer de bruces. Al darse la vuelta no hay nadie que le pida disculpas, parece que nadie ha notado que se ha caído, sólo ve una masa humana como una oleada que empuja para llegar a los empleados de aduana que, furiosos, ordenan a todos que abran sus equipajes. Es absorbido por ese movimiento ondulante, empujado hacia delante y hacia atrás como si él fuera una parte mecánica de algún juego, y de repente desaparecen todos los empleados y ya nadie le pide que abra su desgastada y rota maleta. Un soldado con ametralladora y uniforme deshilachado se rasca la cabeza con el arma, y Hans Olofson descubre que no puede tener más de diecisiete años. Una agrietada puerta giratoria se abre y él entra en África en serio. Pero ya no hay tiempo para reflexiones, los chicos que llevan las maletas cogen la suya y le agarran de los brazos, los taxistas ofrecen sus servicios a gritos. Es arrastrado hasta un coche indescriptiblemente destrozado, en el que alguien ha escrito con letras irregulares y llamativas la palabra TAXI en una de las puertas. Meten su maleta en un maletero en el que ya hay dos gallinas con las patas atadas, y, al cerrarla, la puerta se mantiene en su sitio por medio de un alambre cosido de forma artística. Él cae en un asiento trasero que no tiene suspensión y siente como si estuviera sentado directamente sobre el suelo. Se golpea una de las piernas con un bidón que pierde gasolina y, cuando entra el taxista manteniendo su cigarrillo encendido en la boca, Hans Olofson comienza a odiar África.
«Este coche no va a arrancar nunca», piensa desesperado. «Antes de que hayamos dejado el aeropuerto el coche explotará…» Ve cómo el conductor, que apenas tiene quince años, acopla dos cables sueltos al lado del volante, el motor responde con desgana y el conductor se vuelve sonriente hacia él preguntándole adónde va.
A casa, quisiera contestar él. O por lo menos lejos, lejos de este continente en el que se siente totalmente indefenso, que le arranca todos los recursos de supervivencia que, a pesar de todo, él ha adquirido hasta ahora…
Sus pensamientos se interrumpen porque de repente siente cómo palpa su cara una mano que entra por la ventanilla, que carece de cristal. Se endereza, se da la vuelta y ve de frente los dos ojos apagados de una ciega que palpa con su mano pidiendo dinero.
El conductor emite una especie de rugido en un idioma que Hans Olofson no conoce, la mujer responde gritando y gimoteando, y Hans Olofson se halla sentado en el suelo del coche sin poder hacer nada. Con un brusco arranque, el conductor se deshace de la mujer y Hans Olofson se oye a sí mismo gritar que quiere ir a un hotel en la ciudad.
– ¡Pero que no sea demasiado caro! -grita.
Lo que contesta el conductor nunca lo sabrá. Un autobús cuyo tubo de escape apesta y que avanza con violentos acelerones se les mete por delante ahogando la voz del conductor.
La camisa se le pega a causa del sudor, le duele la espalda por la incomodidad del asiento y piensa que debería haber acordado un precio antes de ser forzado a entrar en el coche.
El aire, increíblemente caliente y lleno de olores misteriosos, le da en la cara. Ante sus ojos pasa a toda velocidad un paisaje anegado por el sol, como una fotografía que hubiera estado expuesta a la luz demasiado tiempo.
«Nunca sobreviviré a esto», piensa. «Voy a morir atropellado antes de haber comprendido siquiera que estoy realmente en África.» Como si hubiera expresado de forma inconsciente una profecía, en ese mismo instante el coche pierde una de sus ruedas delanteras y empieza a dar bandazos carretera abajo hasta parar en la cuneta. Hans Olofson se golpea la frente con el borde de acero del asiento delantero y luego se lanza afuera del coche temiendo que explote.
El conductor lo mira asombrado, después se pone en cuclillas ante el coche y contempla el eje de la rueda rajado por el abandono. Luego desengancha del techo del coche una rueda de recambio con parches y completamente gastada. Hans Olofson se pone en cuclillas sobre la tierra roja y mira al conductor que, con lentos movimientos, coloca la rueda de recambio. Las hormigas le suben por las piernas y el resplandor del sol es tal que el mundo palidece ante sus ojos.
Para soportar y recuperar el equilibrio interior, busca con la mirada algo que pueda reconocer. Algo que le recuerde a Suecia y la vida a la que estaba habituado. Pero no encuentra nada. En cuanto cierra los ojos, los extraños olores africanos se mezclan con vagos recuerdos.
La rueda de recambio ya está colocada y el viaje continúa. El conductor conduce su coche dando tumbos hacia Lusaka, que será el paso siguiente de esa pesadilla en la que se ha convertido el primer encuentro de Hans Olofson con las tierras de África. La ciudad es un caos acústico de coches destartalados, ciclistas titubeantes y vendedores que aparentemente han dejado sus artículos en medio de la calle. Huele a gasolina de los tubos de escape. En un semáforo, el taxi de Hans Olofson va a parar junto a un camión lleno de animales desollados. Un montón de moscas negras y verdes se mete de inmediato en el taxi, y Hans Olofson se pregunta si en algún momento va a conseguir una habitación de hotel donde poder cerrar la puerta tras de sí.
Por fin llegan al hotel. El taxi frena junto a un arbusto florido de jacarandas. Un africano vestido con un uniforme deshilachado y que le va estrecho logra forzar la puerta y le ayuda a ponerse de pie. Hans Olofson paga al conductor lo que le pide a pesar de darse cuenta de que es una cantidad disparatada. En la recepción no tiene que esperar demasiado para que alguien le diga si hay alguna habitación libre. Rellena el interminable formulario de registro y piensa que debe aprenderse de memoria inmediatamente su número de pasaporte, ya que es la cuarta vez que se ve obligado a repetirlo. Ha puesto la maleta entre sus piernas, convencido de que hay ladrones al acecho por todas partes. Luego tiene que hacer cola durante media hora para cambiar dinero, rellena el nuevo formulario y entonces le da la sensación de que ese día ya le han puesto delante el mismo formulario.
Después, un ascensor desvencijado le conduce arriba y un empleado con los zapatos rotos le lleva la maleta. Finalmente, la habitación 212 del Hotel Ridgeway se convierte en su primer respiro en ese nuevo continente y, en un gesto de impotencia y rebelión, se quita la ropa enseguida y se desliza desnudo entre las sábanas.
«El viajero del mundo», piensa, «ahora no es más que un ratón asustado por la ansiedad.»
Llaman a la puerta y él se levanta de modo precipitado, como si hubiera hecho algo ilegal metiéndose en la cama. Se envuelve con la colcha y abre.
Una mujer vieja y demacrada vestida con una bata le pregunta si tiene ropa para lavar. Él niega con la cabeza y responde de modo exageradamente amable, dándose cuenta de pronto de que no sabe cómo debe comportarse con un africano.
Vuelve a acostarse después de correr las cortinas. Hay un ruidoso aparato de aire acondicionado. De repente empieza a estornudar.
«Son los calcetines mojados de Suecia», piensa. «La humedad que llevo encima. Soy un rosario interminable de debilidades», piensa resignado. «En mi vida está la herencia de la angustia.»
Del delirio de la nieve ha surgido una figura que le amenaza sin cesar diciéndole que va a perder todos sus puntos de referencia.
Intentando, pese a todo, no resignarse, trata de actuar, levanta el auricular y llama al servicio de habitaciones.
Hans Olofson observa que el camarero lleva un zapato diferente en cada pie. Uno de ellos no tiene tacón, la suela del otro está abierta como la boca de un pez. Sin saber bien qué dejar de propina, da demasiada y el camarero le mira desconcertado antes de desaparecer silenciosamente por la puerta.
Duerme después de comer y cuando se despierta ya es de noche. Abre la ventana y mira hacia la oscuridad preguntándose si hará tanto calor como por la mañana, a pesar de que el sol ya no se ve.
Las escasas farolas apenas desprenden luz. Se vislumbran las oscuras sombras al pasar. Le llega una carcajada desde la garganta de un desconocido que se encuentra en el aparcamiento bajo su ventana.
Contempla la ropa que tiene en la maleta preguntándose si será adecuada para llevarla en un comedor africano. Sin haber elegido del todo, se viste y después esconde la mitad del dinero que tiene en un agujero en el cemento detrás del inodoro.
En el comedor comprueba sorprendido que casi todos los huéspedes son blancos, rodeados de camareros de color, todos con zapatos de mala calidad. Se sienta junto a una mesa vacía, se hunde en una silla que le recuerda el asiento del taxi e, inmediatamente, se ve rodeado de camareros de color a la espera de que pida algo.
– Ginebra y tónica -dice amablemente.
Uno de los camareros contesta en un tono de voz afligido que no hay tónica.
– ¿Hay alguna otra cosa para mezclar? -pregunta Hans Olofson.
– Hay zumo de naranja -responde el camarero.
– Está bien -dice Hans Olofson.
– Lamentablemente no hay ginebra -dice el camarero.
Hans Olofson percibe que está empezando a sudar.
– ¿Qué tienen? -pregunta con amabilidad.
– Aquí no hay nada -responde alguien desde la mesa de al lado, y Hans Olofson se da la vuelta y ve a un hombre hinchado y de rostro enrojecido que lleva un desgastado traje de color caqui.
– Hace una semana que se terminó la cerveza -agrega el hombre-. Hoy hay coñac y jerez por un par de horas más. Después se acabarán también. Se rumorea que mañana habrá whisky. Puede que sea cierto.
El hombre termina sus comentarios lanzando a los camareros una mirada furibunda y luego se hunde de nuevo en su silla.
Hans Olofson pide coñac. Se imagina que África es un continente en el que todo se está acabando.
Mientras bebe su tercera copa de coñac una mujer africana se sienta de repente en la silla de al lado y le sonríe de modo tentador.
– ¿Compañía? -pregunta.
Se siente halagado enseguida, a pesar de darse cuenta de que la mujer es una prostituta. «Pero ha llegado demasiado pronto», piensa. «Todavía no estoy preparado.» Sacude negativamente la cabeza.
– No -dice-. Esta noche no.
Ella le mira y sonríe indiferente.
– ¿Mañana? -pregunta.
– Alguna vez -contesta-. Pero mañana tal vez tenga resaca.
La mujer se levanta y desaparece en la oscuridad de la barra del bar.
– Putas -dice el hombre de la mesa de al lado, que aparentemente quiere cuidar de Hans Olofson como un ángel de la guarda-. Aquí son baratas -agrega-. Pero son mejores en los otros hoteles.
– Entiendo -responde Hans Olofson amablemente.
– Aquí son o demasiado viejas o demasiado jóvenes -continúa el hombre-. Antes había más orden.
Hans Olofson no logra saber en qué consistía ese buen orden anterior, ya que el hombre vuelve a interrumpir la conversación y se hunde de nuevo en su silla cerrando los ojos.
En el restaurante se ve rodeado enseguida de camareros nuevos y comprueba que todos llevan zapatos rotos.
Un camarero que pone una jarra con agua sobre su mesa no lleva zapatos y Hans Olofson se queda mirando sus pies descalzos.
Después de dudarlo mucho pide carne. En el mismo instante en que llega la comida a la mesa nota los síntomas de una fuerte diarrea. Uno de los camareros se da cuenta inmediatamente de que retira el tenedor.
– Tal vez sea buena -dice el camarero preocupado.
– Seguro que es excelente -replica Hans Olofson-. Es mi estómago el que no está como debería.
Ve con impotencia que los camareros se agolpan a su alrededor.
– No hay nada malo en la comida. Es cosa de mi estómago.
Luego ya no puede aguantar más. Los comensales observan atónitos su huida precipitada de la mesa mientras él piensa que no va a llegar a su habitación a tiempo.
Antes de entrar en el ascensor se asombra al ver que la mujer que le había ofrecido antes su compañía deja el hotel junto con el hombre hinchado del traje caqui que aseguraba que las prostitutas de ese hotel no eran buenas.
En el ascensor se hace de vientre. Un violento hedor se esparce a su alrededor y baja por sus piernas. El ascensor lo sube a su piso con infinita lentitud. Tropieza por el pasillo y oye tras una puerta cerrada a un hombre riéndose.
En el cuarto de baño se da cuenta de su miseria. Después se tumba en la cama y piensa que la tarea que se ha impuesto a sí mismo resulta imposible o carece de sentido. ¿Cuál es en realidad su punto de partida?
En la cartera lleva, borrosa, la dirección de una misión que está en el curso superior del río Kafue. No tiene la menor idea de cómo conseguirá llegar. Antes de partir se informó de que hay un tren hasta Copperbelt.
¿Pero saldrá de allí? ¿Doscientos setenta kilómetros de trayecto por una zona árida y sin carreteras?
En la biblioteca de su aldea ha leído sobre el país en el que ahora se encuentra. Durante el periodo de lluvias hay grandes extensiones intransitables. ¿Pero cuándo es el periodo de lluvias?
«Como de costumbre, me he equipado mal», piensa. «Mis preparativos son superficiales, un equipaje metido a toda prisa en una maleta. Siempre trato de elaborar un plan cuando ya es demasiado tarde.
»Quería ver esa misión en la que Janine nunca pudo estar, donde nunca pudo llegar antes de morir. Me hice cargo de su sueño en lugar de crear uno propio…»
Hans Olofson se ha dormido, duerme intranquilo y se levanta al amanecer. A través de la ventana del hotel ve cómo se alza el sol igual que un enorme globo de fuego sobre el horizonte. Abajo, en la calle, se vislumbran sombras oscuras. El olor de las Jacarandas se mezcla con el del humo de las hogueras alimentadas con carbón vegetal. Mujeres con abultadas cargas sobre la cabeza y acarreando niños a la espalda se desplazan hacia metas que él desconoce. Sin que se trate de algo definitivo en realidad, se decide por continuar hacia Mutshatsha, hacia esa meta que Janine nunca pudo ver…
Cuando Hans Olofson se despierta en la fría noche invernal y su padre está durmiendo boca arriba en el suelo de la cocina después de la larga lucha nocturna con los demonios invisibles, sabe que, a pesar de todo, no está solo en el mundo. Tiene un confidente, un aliado en cuya compañía atormenta a la mujer sin nariz que vive en Ulvkälla, una concentración de chabolas que hay en la parte sur del río. Con él va en busca de aventuras, que incluso en esta comunidad congelada debe de haber.
La casa de madera en la que él vive tiene un vecino poderoso. Rodeada de piedras y barrotes de acero siempre recién pulidos están la jurisdicción y el juzgado. Una casa blanca con bóvedas y amplias puertas de dos batientes. El piso inferior es la sala de audiencia, en el superior habita el juez.
La casa está vacía desde que falleció el viejo juez Turesson, hace algo más de un año.
Un día entra en el patio del juzgado un Chevrolet cargado hasta arriba. La gente de la aldea mira a través de sus visillos con gran expectación.
Del brillante coche desciende la familia del nuevo cacique de la comarca.
Uno de los niños que corretea por el jardín se llama Sture. Él va a ser el amigo de Hans Olofson.
Una tarde, cuando Hans Olofson deambula ocioso cerca del río, ve a un chico desconocido sentado en una de sus piedras preferidas, un sitio desde el que se divisa el puente de hierro y la orilla sur del río. Se esconde tras un matorral y mira al intruso, que parece estar pescando.
Descubre que es el hijo del nuevo juez. Satisfecho, alimenta todo el desprecio que es capaz de sentir. Sólo un idiota o un forastero supone que se puede pescar algo en el río durante esta época del año.
Von Croona. Ése es el apellido de la familia. Por lo que ha oído, se trata de un apellido aristocrático. Es una familia, un apellido. No un Olofson cualquiera. El nuevo juez tiene un linaje que se pierde en la neblina de los campos de batalla.
Hans Olofson decide que el hijo del juez que está pescando en este momento debe de ser un tipo desagradable. Sale de detrás del matorral para que le vea.
El muchacho que está sentado sobre las piedras lo mira con curiosidad.
– ¿Hay peces aquí? -pregunta.
Hans Olofson mueve la cabeza negativamente a la vez que se le ocurre que debería darle un empujón. Echarle de las piedras. Pero se contiene porque el aristócrata le mira directo a los ojos sin dar muestra alguna de incomodidad. Enrolla el sedal, tira de la bolsa de gusanos y se pone de pie.
– ¿Vives en la casa de madera? -pregunta.
Hans Olofson asiente.
Y como si fuera la cosa más normal del mundo, se hacen compañía a lo largo del camino. Hans Olofson va delante, el aristócrata le sigue unos pasos más atrás. Hans Olofson indica y dirige, conoce los senderos, los diques, las piedras. Deambulan en dirección al pontón que conduce al Parque del Pueblo y atajan después por Allmänna Grästäkten hasta que desembocan en Kyrkogatan. En la puerta de la pastelería de Leander Nilsson dos perros se están apareando y los miran con interés. Al lado del depósito de agua, Hans Olofson le indica el lugar donde el loco de Rudin se prendió fuego hace unos años como protesta porque el jefe de servicio Torstenson se había negado a ingresarlo en el hospital a pesar de sus dolencias estomacales.
Sin disimular su orgullo, Hans Olofson trata de presentarle las tramas más espeluznantes que conoce de la historia de la aldea. Rudin no es el único loco que ha habido.
Dirige sus pasos con decisión hacia la iglesia y le muestra el hueco que hay en el muro de la parte sur. Una noche a finales de enero del año pasado uno de los servidores de confianza de la iglesia, en un ataque agudo de crisis de fe, había tratado de derribar la iglesia. Utilizando una palanca y un mazo había hecho con gran acopio de fuerzas un hueco en el grueso muro. Por supuesto, el ruido había causado alarma y, abrochándose el abrigo, el oficial de policía Bergstrand había salido en medio de la ventisca de nieve a detenerlo.
Hans Olofson habla y el aristócrata escucha.
A partir de ese día crece la amistad entre este par tan desigual, el aristócrata y el hijo del talador. Los dos comparten la misma opinión sobre las inmensas diferencias que existen. No todas, siempre queda una especie de tierra de nadie donde nunca llegan a entrar, pero se acercan uno a otro todo lo que pueden.
Sture tiene una habitación propia en el desván que hay en el piso superior del juzgado. Es una habitación grande y luminosa, llena de aparatos curiosos, mapas, mecanos y productos químicos. Allí, en realidad, no hay ningún juego, sólo dos maquetas de avión que cuelgan del techo.
Sture señala una foto de la pared. Hans Olofson ve en ella a un hombre barbudo que le recuerda algo a los viejos cuadros de clérigos que hay en la iglesia. Pero Sture le explica que es Leonardo y que él quiere hacer lo mismo que él algún día. Descubrir lo nuevo, crear algo que las personas no imaginan que se pueda necesitar…
Hans Olofson le escucha sin acabar de entender. Pero se imagina la importancia de lo que está escuchando y cree reconocer en ello sus propios sueños y su obsesión por cortar las amarras de la miserable casa de madera y dejarse llevar a lo largo del río hacia ese mar que todavía no ha visto.
En esta habitación en el desván del juzgado comparten sus juegos de misterio. Sture no va casi nunca a casa de Hans Olofson. Le agobia el ambiente cerrado, el olor de los perros grises, del algodón mojado.
Naturalmente no le dice nada sobre esto a Hans Olofson. Le han educado para que no hiera a nadie sin necesidad, él sabe de dónde procede y le alegra no tener que vivir en el mundo de Hans Olofson.
Durante este primer verano, en que se están conociendo, ya empiezan a hacer escapadas nocturnas. Restos de una escalera apoyada en la ventana del desván permiten que Sture pueda marcharse sin que nadie le oiga, y Hans Olofson soborna a los perros grises metiéndoles huesos en la boca y sale sin que la puerta haga ruido. En la noche estival deambulan por la aldea dormida y su principal motivo de orgullo es no ser descubiertos. Dejan de ser las cautelosas sombras del principio e incorporan audacias cada vez más atrevidas. Se deslizan a través de setos y verjas rotas, escuchan a través de ventanas abiertas, se sube uno a los hombros del otro y acercan la cara a las pocas ventanas de la aldea en las que aún hay luz. Ven a hombres borrachos con mugrientos calzoncillos, tumbados y durmiendo en apartamentos que apestan a cerrado. En una ocasión, que lamentablemente nunca más se repitió, presencian el violento ataque de un ferroviario a la empleada de la zapatería Oscaria en una cama de la tienda.
Dominan las calles vacías y los jardines.
Una noche de julio llevan a cabo un robo ritual. Entran en la tienda de bicicletas que se halla junto a la farmacia, especializada en la marca Monark, y cambian de lugar algunas bicicletas del escaparate. Luego salen de la tienda rápidamente, sin haber sustraído nada. Lo que les atrae es el delito en sí, crear un enigma desconcertante. Wiberg, el comerciante de bicicletas, no va a entender nunca lo que ha ocurrido.
Pero por supuesto también roban. Una noche se llevan una botella de aguardiente de un coche sin cerrar que se halla a la puerta del Hotel Turist y pasan su primera borrachera sentados en las piedras a orillas del río.
Uno sigue al otro, uno conduce al otro. No se enfadan nunca.
Pero como es natural, no comparten todos los secretos.
A Hans Olofson le humilla mucho el hecho de que Sture tenga siempre tanto dinero. Cuando la sensación de desventaja es demasiado fuerte, Hans Olofson decide que su propio padre es un inútil que carece del sentido común suficiente para asegurarse ingresos sólidos.
El secreto para Sture es al revés. En Hans Olofson ve a un aliado capaz, pero también a alguien que, afortunadamente, él no tiene que ser.
¿Acaso piensan los dos que su amistad es imposible? Pero ¿cuánto tiempo puede alargarse esta unión sin que se rompa? El precipicio está ahí, ambos suponen que muy cerca, pero ninguno quiere provocar la catástrofe.
En su amistad se desarrolla también una tendencia malvada. Ninguno sabe de dónde proviene, pero de repente está ahí. Y apuntan con sus armas negras contra la mujer sin nariz de Ulvkälla.
La mujer sin nariz contrajo en su juventud mononucleosis, por lo que fue necesario operarla de la nariz. Pero Stierna, el médico de urgencias que hay en ese momento en el hospital, tiene un mal día, la nariz desaparece del todo bajo el corte de sus manos torpes, y la mujer se ve obligada a volver a casa con un agujero en medio de los ojos. En ese momento tiene diecisiete años y en dos ocasiones intenta ahogarse, pero las dos veces sale a flote en la orilla. Vive sola con su madre, que es costurera y que muere antes de que haya transcurrido un año de la catastrófica operación.
Si Harry Persson, el pastor de la Iglesia libre, al que llaman comúnmente Hurrapelle, no se hubiera apiadado de ella, con toda seguridad habría conseguido quitarse la vida. Pero Hurrapelle la llevó a los bancos de madera de la iglesia baptista, que se encontraba entre los dos lugares que se consideraban más pecaminosos, la cervecería y la Casa del Pueblo. En la iglesia se rodeó de unas compañías que no creía que existieran. En la parroquia había dos enfermeras bastante mayores que no se asustaban ante la mujer sin nariz ni del agujero que tenía entre los ojos, en el que introducía un pañuelo. Habían servido como misioneras en África durante muchos años, la mayor parte del tiempo en la cuenca del Congo Belga, y allí habían visto cosas más indignantes que personas sin nariz. Llevan consigo recuerdos de leprosos putrefactos y de los grotescos cuerpos inflados como bolsas a causa de la elefantiasis. Para ellas la mujer sin nariz era un gratificante recuerdo de que la misericordia cristiana debía hacer milagros incluso en un país tan ateo como Suecia.
Hurrapelle envió a la mujer sin nariz a que fuera puerta por puerta con las publicaciones parroquiales en la mano, y nadie se negó a comprarle un ejemplar. De pronto se había convertido en una mina de oro para Hurrapelle y en seis meses ya pudo cambiar su oxidado Vauxhall por un flamante Ford.
La mujer sin nariz vivía en Ulvkälla en una casa apartada, y una noche Sture y Hans Olofson se apostaron junto a su oscura ventana. Escucharon un rato sin moverse y luego regresaron atravesando el puente del río.
A la noche siguiente volvieron y clavaron en la puerta una rata muerta. El fantasma de la costumbre les inducía a hacer sufrir.
En una de esas intensas semanas de verano, una noche desenterraron un hormiguero y lo echaron por la ventana entreabierta de ella. Otra noche untaron de barniz sus groselleros y al final le metieron una corneja sin cabeza en el buzón de correo, junto con algunas páginas rotas de un número pegajoso de la revista
Mientras Hans Olofson vigilaba en la esquina de la casa, Sture cargó contra uno de los cuidados arriates. En ese momento se abre la puerta y la mujer sin nariz está ahí en albornoz claro y les pregunta, totalmente tranquila, sin pena ni enfado, por qué hacen esas cosas.
Siempre habían determinado cuándo era el momento de retirarse. Pero en vez de desaparecer como dos ratones atrapados se quedan inmóviles, bajo el influjo de una presencia que no pueden evitar.
«Un ángel», piensa Hans Olofson mucho tiempo después, muchos años después de que haya desaparecido, en la noche tropical africana. Ahora que está muerta la recuerda como un ángel bajado del cielo, y con este viaje se propone hacer realidad el sueño que ella le ha encargado.
La mujer sin nariz se halla ante la puerta aquella noche estival. Su albornoz blanco brilla entre las luces grises del amanecer. Espera la respuesta de ellos, que no llega nunca.
Entonces se hace a un lado y les pide que entren en la casa. Su ademán es irresistible. Se mueven de forma silenciosa al lado de ella, en la cocina que acaba de limpiar. Hans Olofson reconoce de inmediato el olor a jabón, el de las furiosas limpiezas de su padre, y piensa que tal vez la mujer sin nariz también se pasa destructivas noches en vela restregando.
Su delicadeza los hace débiles, indefensos. Si del hueco en el que una vez tuvo la nariz hubiera salido fuego y azufre, habrían podido manejar la situación. Se vence con más facilidad a un dragón que a un ángel.
El olor a jabón se mezcla con el del cerezo que hay al otro lado de la ventana abierta de la cocina. Un reloj de pared produce un sonido áspero.
Los merodeadores bajan la mirada hasta clavarla en el suelo.
En la cocina está todo tranquilo, como si estuvieran rezando. Y tal vez también la mujer sin nariz se dirige en silencio al dios de Hurrapelle buscando consejo acerca de cómo va a conseguir que los dos frustrados vándalos le expliquen por qué una mañana encontró su cocina llena de hormigas furiosas.
En la cabeza de los dos compañeros de armas no hay absolutamente nada. Los pensamientos están atascados como si se hubieran congelado. ¿Qué hay que explicar en realidad?
El fuerte y turbulento impulso de torturar no tiene en apariencia ningún punto de partida. Las raíces del odio se extienden en el subterráneo mantillo oscuro que apenas se puede percibir y mucho menos explicar.
Los dos se sientan en la cocina de la mujer sin nariz y, después de un buen rato sin que digan nada, la mujer los deja ir.
En el último momento les pide con toda amabilidad que vuelvan cuando crean que pueden explicarle el motivo de sus delitos.
El encuentro con la mujer sin nariz se convierte en un momento crucial. Vuelven a menudo a su cocina y surge entre los tres una gran intimidad. Ese año Hans Olofson cumple trece años y Sture catorce. Siempre son bienvenidos cuando llegan a la casa de ella. Como si lo hubieran acordado previamente, nunca se habla de la corneja decapitada ni del hormiguero. Se ha transmitido la disculpa en silencio, se ha recibido el perdón y se ha pasado página…
Una de las primeras cosas que descubren es que la mujer sin nariz tiene nombre. Y no es un nombre cualquiera, porque se llama Janine, un nombre que suena a perfume extraño y místico.
Ella tiene nombre, voz, cuerpo. Todavía no ha cumplido los treinta años. Aún es joven. Empiezan a imaginarse un vago resplandor de belleza cuando logran desviar su atención y ver más allá del agujero abierto que hay bajo sus ojos. Imaginan latidos del corazón y pensamientos furtivos, deseos y sueños. Y como si fuera la cosa más natural del mundo, los guía a través de la historia de su vida, les describe el espantoso momento en que se dio cuenta de que el cirujano le había cortado toda la nariz, y la siguen en dos ocasiones a las profundidades del oscuro río y sienten cómo se rompe la soga que la arrastra en el descenso precisamente cuando sus pulmones están a punto de explotar. La siguen como sombras invisibles hasta el banco de penitencia de Hurrapelle, escuchan el místico abrazo de redención y al final se quedan junto a ella cuando ve las hormigas arrastrándose por el suelo de la cocina.
Ese año florece un extraño enamoramiento entre los tres.
Una flor salvaje en la casa que hay al sur del río…
En un mapa sucio, Hans Olofson pone su dedo sobre el nombre de Mutshatsha.
– ¿Cómo puedo llegar hasta aquí? -pregunta.
Es el segundo día que pasa en África, tiene molestias en el estómago y nota cómo el sudor le corre por dentro de la camisa.
Está de pie en la recepción del Hotel Ridgeway. Al otro lado del mostrador hay un viejo africano de pelo blanco y ojos cansados. El cuello de su camisa está deshilachado y el uniforme sin lavar. Hans Olofson no puede evitar la tentación y se inclina sobre el mostrador para ver qué lleva en los pies.
«Si el continente africano tiene la misma constitución que los zapatos de la población, el futuro ya ha pasado de largo y cualquier vago intento de salvación habrá fracasado», piensa en el ascensor que lo lleva abajo. Siente crecer dentro de sí una angustia imprecisa debido a todos esos zapatos rotos que está viendo.
El viejo va descalzo.
– Tal vez llegue algún autobús -dice el hombre-. Tal vez un camión. Antes o después también irá seguramente un coche.
– ¿Cómo puedo encontrar el autobús? -pregunta Hans Olofson.
– Poniéndose al lado de la carretera.
– ¿En una parada de autobús?
– Si es que la hay. A veces hay. Pero normalmente no.
Hans Olofson se da cuenta de que esa vaga respuesta es toda la información que va a obtener. Percibe algo superficial, pasajero, en el modo de vida de los negros, alejado y extraño con respecto al mundo del que procede.
«Tengo miedo», piensa. «África me asusta, con su calor, sus olores, sus gentes con zapatos rotos. Aquí se me ve demasiado. Mi color de piel brilla como una vela en la oscuridad. Si dejo el hotel me tragará la tierra, desapareceré sin dejar huella alguna…»
El tren para Kitwe saldrá por la noche. Hans Olofson pasa el día en su habitación. Se queda largos ratos mirando por la ventana. Ve a un hombre harapiento que con un cuchillo largo y de hoja ancha corta la hierba que hay alrededor de una gran cruz de madera. Muchas personas deambulan con bultos informes sobre la cabeza.
A las siete de la tarde deja su habitación y se ve obligado a pagar por esa noche que no va a quedarse. Cuando sale del hotel es asaltado de inmediato por taxistas que le gritan.
Se pregunta por qué harán un ruido tan espantoso y le sobreviene la primera oleada de desprecio.
Se dirige al coche que parece menos deteriorado y coloca la maleta a su lado, en el asiento de atrás. Ha escondido el dinero en los zapatos y en los calzoncillos. Cuando se acomoda en el asiento posterior, se arrepiente enseguida de haber elegido esos sitios para guardarlo. Los billetes se le pegan al cuerpo y le molestan.
En la estación de tren reina un caos todavía peor que el del aeropuerto, aunque no lo creyese posible. El taxi le suelta en medio de un montón de personas, fardos de ropa, gallinas y cabras, vendedores de agua, hogueras y restos oxidados de coche. La estación casi está a oscuras. Las escasas bombillas se han fundido o las han robado.
Apenas le da tiempo de pagar el taxi cuando se ve rodeado de niños sucios que ofrecen sus servicios para llevarle la maleta o le piden dinero. Sin saber hacia dónde ir, se aleja apresuradamente de allí, con los pies doloridos por los montones de billetes. Descubre un agujero abierto en una pared en la que un letrero roto indica que es el despacho de billetes. La sala de espera está a rebosar, huele a orín y a estiércol, y él se coloca en algo que cree puede ser una cola. Un hombre al que le falta una pierna se acerca arrastrándose sobre un tablón y trata de venderle un sucio billete a Livingstone, pero él sacude negativamente la cabeza, se da la vuelta y se aleja retrayéndose en sí mismo.
«Odio este caos», piensa. «Aquí no se puede prever nada. Estoy aquí a merced de casualidades y personas que se arrastran sobre tablones.»
Compra un billete a Kitwe y sale al andén. Hay un tren con locomotora diesel estacionado enfrente y él mira desalentado lo que le espera. Vagones ruinosos que ya estaban atestados de gente, como figuras de juguete en cajas de cartón a punto de estallar, ventanillas rotas…
De repente ve a dos personas blancas que se suben al vagón más próximo a la locomotora. Como si todos los blancos fueran amigos suyos en ese mundo oscuro, corre tras ellos y casi se cae al suelo al tropezar con un hombre que está tumbado durmiendo en el andén.
Espera haber comprado un billete que le permita acceder a ese vagón. Se abre camino hasta el compartimento en el que las dos personas blancas a las que ha seguido están apretando sus maletas en el estante para el equipaje.
«En Suecia, al entrar en un compartimento de tren, sueles sentirte como si accedieras a tu propio cuarto de estar», piensa.
Pero en este compartimento es recibido por sonrisas amables y saludos. Imagina que con su presencia refuerza un ejército blanco desintegrado y en constante mengua.
Se trata de un hombre mayor y de una mujer joven. Padre e hija, intenta adivinar. Deja su maleta y se sienta, empapado en sudor. La mujer lo mira animada mientras saca un libro y una linterna.
– Vengo de Suecia -dice, como si de repente necesitara hablar con alguien-. Supongo que éste es el tren que va a Kitwe.
– Suecia -dice la mujer-.
El hombre ha encendido su pipa y se vuelve a apoyar en su rincón.
– Masterton -dice-. Me llamo Werner, mi esposa es Ruth.
Hans Olofson se presenta y siente una gratitud infinita por estar con personas que llevan zapatos en condiciones.
De repente, el tren se pone en marcha de un tirón y el ruido de la estación crece hasta convertirse en un violento fragor. Ve un par de piernas por la ventana y a un hombre que se encarama al techo. Detrás de él una cesta llena de gallinas y un saco con pescado seco que se rompe y esparce inmediatamente su olor putrefacto y salado.
Werner Masterton mira su reloj de pulsera.
– Diez minutos de antelación -dice-. O el conductor está borracho o tiene prisa por llegar a casa.
Los vapores del diesel van quedando atrás, las hogueras arden a lo largo de la vía y las luces de Lusaka desaparecen lentamente.
– Nunca vamos en tren -explica Werner Masterton desde el fondo de su rincón-. Lo hacemos aproximadamente una vez cada diez años. Pero en pocos años apenas quedarán trenes en este país. Después de la independencia todo ha decaído. En cinco años se ha arrasado casi con todo. Se roba todo. Si este tren se para esta noche de repente, cosa que seguramente sucederá, significa que el conductor está vendiendo combustible de la locomotora. Los africanos llegan con sus bidones. Las luces verdes de los semáforos han desaparecido. Los niños las roban e intentan vendérselas como esmeraldas a los turistas. Pero pronto tampoco habrá turistas. Los animales salvajes han huido o los han matado en las cacerías, están en vías de extinción. No sé de nadie que haya visto un leopardo en los últimos dos años. -Hace un gesto en dirección a la oscuridad-. Aquí había leones. Por aquí avanzaban los elefantes en enormes y libres manadas. Hoy ya no queda nada.
Los Masterton tienen una granja en las afueras de Chingola, según deduce Hans Olofson del largo viaje nocturno hacia Kitwe. Los padres de Werner Masterton llegaron procedentes de Sudáfrica a principios de 1950. Ruth era hija de un maestro que volvió a Inglaterra en 1964. Se conocieron en casa de unos amigos en Ndola y se casaron, a pesar de la gran diferencia de edad.
– La independencia fue una catástrofe -dice Werner Masterton invitándole a un trago de whisky-. Para los africanos la libertad significaba no tener que trabajar más. Nadie daba órdenes, nadie creía que debía hacer algo que nadie le exigía. El país vive ahora de sus recursos de cobre. Pero ¿qué ocurre cuando bajan los precios del mercado mundial? No se ha invertido en ninguna alternativa. Tienen un país agrícola. Podría ser uno de los mejores del mundo, ya que aquí hay agua y la tierra la necesita. Pero no se invierte. Los africanos no han entendido nada, no han aprendido nada. Arriar la bandera inglesa e izar la propia desencadenó una serie de desgracias que aún se suceden.
– No sé casi nada de África -reconoce Hans Olofson-. Lo poco que sabía ya he empezado a dudarlo. Aunque sólo llevo aquí dos días.
Le miran interrogantes. Piensa inmediatamente que debería haber dado una respuesta distinta.
– Voy a visitar una misión en Mutshatsha -dice-. Pero en realidad no sé cómo llegar hasta allí.
Para su sorpresa, los Masterton se interesan al instante por la cuestión de cómo llevar a cabo su expedición. Enseguida piensa que tal vez el problema que presenta es fácil de resolver, al contrario del que ha contado Werner Masterton hace poco. ¿Acaso los problemas de los negros tienen que ser resueltos por negros y los de los blancos por blancos?
– Tenemos amigos en Kalulushi -dice Werner Masterton-. Te llevo allí en mi coche, ellos pueden ayudarte en lo sucesivo.
– Sería pedir demasiado -dice Hans Olofson.
– Aquí es así -expone Ruth Masterton-. Si los
Ruth Masterton saca algo de comida de una bolsa e invitan a Hans Olofson a compartirla.
– No llevas ni siquiera agua -dice ella-. El tren puede llegar con un día de retraso. Siempre hay algo que se rompe, que falta o se ha olvidado.
– Creía que había agua en el tren.
– Está tan sucia que ni siquiera un
Hans Olofson piensa que quizás en África todos los blancos tienen actitudes racistas. Pero ¿los misioneros también?
– ¿No viene el revisor? -pregunta para evitar tener que comentar lo que acaba de oír.
– No es seguro que aparezca -contesta Ruth-. Puede que haya olvidado su tren. O que haya fallecido algún pariente lejano y se haya ido al entierro sin despedirse. Los africanos pasan una gran parte de su vida yendo y viniendo de entierros. Pero puede que venga. Nada es imposible.
«Son restos de lo que quedó, de algo perdido», piensa Hans Olofson. «El colonialismo está en la actualidad totalmente enterrado a excepción de Sudáfrica y de las colonias portuguesas. Pero las personas siguen ahí. Una época histórica siempre deja un puñado de personas para la posteridad. Se convierten en nostálgicos, soñadores, amargados. Miran sus manos vacías y se preguntan adonde han ido a parar las herramientas del poder. Entonces descubren de repente que esas herramientas están en manos de personas a las que antes sólo se dirigían cuando tenían que darles órdenes y reprimendas. Viven en la Época de la Amargura, en un mundo subterráneo y decadente. Los blancos en África son los vestigios de un pueblo errante del que nadie quiere saber. Han perdido los fundamentos que creían que iban a existir eternamente.»
Se le ocurre una pregunta evidente:
– ¿Entonces antes era mejor?
– ¿Qué se puede contestar a eso? -pregunta Ruth mirando a su marido.
– Contesta cómo se ven las cosas en realidad -sugiere Werner.
Una luz vaga y vacilante deja el compartimento en penumbra. Hans Olofson mira la pantalla de la luz, completamente cubierta de insectos muertos. Werner Masterton le sigue la mirada.
– La pantalla sucia y el empleado de la limpieza ha sido despedido -dice-. No le echaron al día siguiente después de un aviso, sino de inmediato. Parece imposible que haya un tren más sucio que éste. Dentro de unas horas estaremos en Kabwe. Antes se llamaba Broken Hill. Hasta el nombre antiguo era mejor. La verdad, si quieres saberla, es que no se ha conservado nada y tampoco ha mejorado nada. Estamos obligados a vivir en medio de un proceso de corrupción.
– Pero… -dice Hans Olofson antes de ser interrumpido.
– Tu objeción llega demasiado pronto -replica Ruth-. Supongo que piensas preguntar si los negros no están mejor. Eso tampoco es cierto. ¿Quién podría ocupar el lugar de todos los europeos que dejaron el país en 1964? No había nada preparado, sólo una arrogancia sin límites. Un grito embrujado sobre la independencia, bandera propia, probablemente una moneda propia muy pronto.
– Para asumir responsabilidades hay que tener conocimientos -continúa Werner-. En 1964 había seis negros con título universitario en este país.
– Un tiempo nuevo se crea a partir de lo que había antes -objeta Hans Olofson-. Habría mala formación.
– Partes de una suposición errónea -dice Ruth-. Nadie pensaba en eso que tú llamas de un modo tan dramático época nueva, sino que el desarrollo continuaría, todos estarían mejor, negros incluidos. Pero sin que estallara el caos.
– Una época nueva no surge por sí misma -insiste Hans Olofson-. ¿Qué fue lo que ocurrió en realidad?
– Una traición -dice Ruth-. La traición de las madres patria. Nos dimos cuenta demasiado tarde de que nos habían abandonado, en Rodesia del Sur lo entendieron y allí no han ido las cosas tan mal como aquí.
– Precisamente venimos de Salisbury -dice Werner-. Allí podíamos respirar. Tal vez nos vayamos a vivir allí. Los trenes salían puntuales, las pantallas de la luz no estaban llenas de insectos. Los africanos hicieron lo que mejor saben hacer, obedecieron órdenes.
– La libertad -dice Hans Olofson, sin saber cómo continuar.
– Si libertad significa morirse de hambre, entonces los africanos van por buen camino en este país -replica Ruth.
– Resulta difícil de entender -comenta Hans Olofson-. Difícil de asimilar.
– Vas a verlo tú mismo -continúa Ruth, sonriéndole-. A nosotros no hay nada que nos impida decir las cosas tal como son, ya que de todos modos la realidad se te va a aparecer.
El tren se para de pronto sobre la vía. Los frenos chirrían, luego todo queda en calma. Se oyen las cigarras en la calurosa noche y Hans Olofson se asoma a la oscuridad. El cielo estrellado parece cerca y encuentra de nuevo el destello luminoso de la constelación de La Cruz del Sur.
«¿Qué iba pensando mientras abandonaba Suecia? ¿Que iba hacia una estrella fija, lejana y sin apenas luz?»
Ruth Masterton se ha quedado absorta en la lectura de un libro con la ayuda de su linterna. Werner Masterton chupa su pipa apagada. Hans Olofson se siente obligado a tratar de hacerse una idea de su situación.
«Janine», piensa. «Janine está muerta. Mi padre se emborracha pensando en un barco que nunca más va a hacerse a la mar. El recuerdo de mi madre se reduce a dos fotografías hechas en el Estudio Strandmark de Sundsvall. Dos imágenes que me infunden temor, el rostro de una mujer contra un fondo de una luz despiadada. Vivo con un legado de olor a perro gris, de noches invernales y la permanente sensación de que en realidad nadie me necesita. En el momento en que elegí no amoldarme a mi origen, no ser talador de troncos como mi padre ni casarme con alguna de las chicas con las que bailaba en la Casa del Pueblo al compás de la orquesta Kringström, eliminé también los únicos puntos de partida que había tenido. Dejé la escuela primaria como un alumno al que los profesores nunca recordarían, viví cuatro años espantosos en la capital y recibí un anodino bachillerato para que no sucumbiera en el fracaso. Hice el servicio militar en un regimiento blindado en Skövde, de nuevo como una persona que siempre pasaba inadvertida. Alimentaba la esperanza de ser abogado, el defensor legal de las circunstancias atenuantes. Viví durante algo más de un año como realquilado en un oscuro apartamento en Uppsala, en el que cada día tenía frente a mí a un loco a la hora del desayuno. El desconcierto de la clase obrera actual, la apatía y el temor, tienen en mí a un representante de pleno derecho.
»Sin embargo, no me he rendido. Los frustrados estudios jurídicos sólo fueron una humillación temporal, puedo sobrevivir a eso.
»¿Me falta tal vez un sueño? ¿Viajo a África con el sueño de otra persona, de alguien que ya ha muerto? En vez de partir me pierdo en un viaje ridículo, como si realmente fuera el culpable de la muerte de Janine.
»Una noche de invierno me arrastré sobre los fríos arcos de hierro del puente. La luna suspendida en el cielo parecía un ojo de lobo helado y yo estaba completamente solo. Tenía catorce años y no me caí. Pero después, cuando Sture quiso hacerlo…»
Los pensamientos se quiebran. Se oye roncar a alguien en alguna parte. Intenta localizar el ruido a través de los tablones del vagón.
En un acceso repentino de furia se le presentan dos alternativas: continuar los estudios de derecho o volver a la helada comarca de su infancia.
El viaje a la misión africana en Mutshatsha va a irse a pique. En la vida de cada persona hay acciones imprevistas, viajes que nunca tendrían que haberse realizado. Volverá a Suecia dentro de dos semanas y dejará atrás la Cruz del Sur. A partir de ahí se habrá cerrado un paréntesis.
Werner Masterton se levanta de repente y se pone a su lado a mirar la oscuridad exterior.
– Venden combustible diesel -dice-. Sólo espero que no hagan mal las cuentas para que no tengamos que quedarnos aquí. Dentro de un año, las hormigas cazadoras errantes habrán transformado este tren en un esqueleto de hierros retorcidos…
Después de una hora el tren arranca dando un tirón.
Luego paran en Kapiri Mposhi durante un buen rato, sin saber el motivo. Al amanecer, Hans Olofson dormita en su rincón. Al revisor nunca se le ve.
En el momento en que el bochornoso calor de la mañana empieza a notarse, el tren llega oscilante a Kitwe.
– Acompáñanos -dice Ruth-. Luego te llevamos a Kalulushi.
En cierta ocasión, Janine les enseña a bailar.
La gente a su alrededor espera que llore y se queje, pero ella elige un camino totalmente distinto. Encuentra su salvación en la música. Decide que ese dolor que tiene clavado en lo más profundo de su cuerpo va a convertirse en música. En la tienda de música de Hamrin adquiere un trombón y luego practica a diario. Hurrapelle intenta inducirla durante un tiempo a que elija un instrumento más atractivo, como una guitarra, una mandolina o, como mucho, un tambor. Pero ella persiste, renuncia a la alegría que probablemente implique el hecho de formar parte del grupo de música de la Iglesia libre y practica en soledad, para sí misma, en su casa al lado del río. Compra un gramófono Dux y a menudo rebusca con impaciencia en las cajas llenas de discos de la tienda de música. Queda atrapada en el jazz, en el que el trombón tiene con frecuencia un lugar destacado. Escucha, acompaña la música y aprende. En las oscuras tardes de invierno, cuando cesan las llamadas a la puerta para traerle paquetes de revistas y no tiene que asistir a rezos parroquiales u otro tipo de colaboración, se queda absorta en su música. De su trombón fluyen temas como
Toca para Sture y para Hans Olofson. La primera vez la miran asombrados, sentados descalzos en el suelo de la cocina, con el gramófono girando de fondo y el instrumento de metal sobre los labios. A veces desentona, pero las notas casi siempre se confunden con las de la orquesta que yace comprimida en los surcos de los discos.
Janine con su trombón…
Janine con su cara sin nariz y ese gesto increíble de dejarlos entrar en su casa en vez de avisar a la policía convierte el año 1957 en una aventura que ninguno cree que podrá volver a vivir.
Para Sture, el traslado desde una ciudad de Småland hasta esta aldea en Norrland había sido una pesadilla. Estaba convencido de que se hundiría en esa abandonada región del norte cubierta de nieve. Pero halló un compañero y ambos encontraron a Janine…
Hans Olofson crea un gran sueño donde poder refugiarse como si fuera un gran abrigo. Se ha dado cuenta enseguida de que se ha enamorado de ella, en sus sueños la ve con nariz, la convierte en sustituta de su madre.
Aunque consideran a Janine propiedad común, intentan mantenerlo en secreto, porque todo no puede compartirse y los secretos hay que guardárselos para uno mismo. En los complicados caminos de la vida es muy importante saber diferenciar los sueños que se pueden compartir de los que debemos guardar en un lugar secreto.
Janine observa, escucha e intuye. Considera que la actitud de Sture es demasiado arrogante y tirana, y supone que Hans Olofson echa de menos a la madre que se escapó. Ve las fisuras que hay, las grandes diferencias.
Pero una tarde les enseña a bailar.
La orquesta Kringström, que ha tocado ininterrumpidamente en los bailes del sábado desde 1943, ha aceptado furiosa el desafío que le impone la juventud, cada vez más insatisfecha, y ha empezado a cambiar el repertorio con desgana. Un sábado sorprenden a todos, incluidos ellos mismos, introduciendo algo que podría tener relación con la nueva música que está arrasando procedente de Estados Unidos.
Precisamente esa tarde Sture y Hans Olofson se encuentran cerca de la entrada de la Casa del Pueblo. Están impacientes por tener la edad suficiente para poder sacar una entrada ellos mismos y dirigirse a la abarrotada pista de baile. La música atraviesa las paredes y Sture se da cuenta de que ha llegado el momento de que aprendan a bailar.
Entrada la noche, cuando están helados y entumecidos por el frío, bajan hasta el puente, hacen carreras, gritan bajo el tramo de hierro y no paran hasta que llegan a la puerta de Janine.
Se oye la música a través de las paredes. Esa noche ella está tocando…
En cuanto se da cuenta de que quieren aprender a bailar se dispone a enseñarles. Ella solía bailar antes de que el médico le deformara la cara. Pero después de aquello no ha vuelto a moverse con nadie por una pista de baile. Los agarra de la cintura con decisión, les hace repetir una y otra vez alternando los pasos a la izquierda y a la derecha hasta que los introduce en los rítmicos pasos del vals y del foxtrot. Les atrae firmemente hacia su cuerpo, uno tras otro, y dan grandes vueltas sobre el suelo de linóleo de la cocina. El que no baila se encarga del gramófono, y los cristales de la ventana no tardan en empañarse por los esfuerzos que hacen para seguirla y llevar el paso.
De un armario de la cocina saca una botella de licor casero. Cuando le preguntan cómo la ha conseguido, ella se ríe. A cada uno de ellos le sirve un vaso pequeño, pero ella bebe hasta emborracharse. Enciende un puro y echa el humo por el agujero de la nariz, a la vez que se declara la única mujer locomotora del mundo. Les cuenta que a veces se imagina que abandona el banco de penitencia de Hurrapelle y desaparece en el mundo del espectáculo. Nunca podrá ser una estrella sobre la cuerda floja, pero sí un monstruo que produce repugnancia y provoca sensaciones prohibidas. Enseñar a personas deformes a cambio de dinero es una tradición tan antigua que se pierde en el tiempo. Les habla del Niño de la Risa, al que le cortaron las comisuras de los labios hasta las orejas para venderlo luego a unos feriantes, y que enriqueció a sus dueños.
Luego abre un cajón de la cocina y saca una sonrosada nariz de payaso que se ajusta con una goma alrededor de la cabeza, y ambos miran enmudecidos a esa mujer que irradia tantos poderes contradictorios. Lo más difícil de entender y que a la vez más les preocupa es cómo puede vivir Janine su doble vida.
Bailar descalza sobre el suelo de la cocina, la bebida que guarda en el armario. Los duros bancos de la parroquia de Hurrapelle.
Pero la salvación no es ningún descubrimiento. Ella conserva a su dios en el corazón. Seguramente ya no estaría viva si no hubiera tenido esa comunidad que le ofreció la parroquia en algún momento. Pero eso no quiere decir que la llamen ni que sea admitida en todas las funciones parroquiales. Considera que reunir dinero para enviarlo a las distantes misiones africanas de los bantúes no sólo carece de sentido, sino que es un delito serio contra el decreto que dice que hay que respetar la libertad de creencia. Cuando la parte femenina de la parroquia se reúne en el círculo de costura por la demanda actual que hay de producción de tapetes para mercadillos benéficos, ella se queda en casa cosiendo su ropa. En el mundo de la parroquia es un elemento inquietante, pero mientras que recaude por su cuenta la mayor parte de los ingresos anuales, no duda en permitirse ciertas libertades. Hurrapelle intenta inducirla regularmente a que vaya al círculo, pero ella le rechaza. Él se echa para atrás enseguida, pues teme que empiece a flaquearle la fe o, peor todavía, que cambie su dios por otro de la competencia. Cuando los miembros de la parroquia se quejan de la conducta independiente de ella, les trata con severidad.
– La menor de mis hijos -dice-. Considerad su sufrimiento. Considerad cuánto bien hace a nuestra parroquia…
Ese año, las tardes con Janine se convierten en una sucesión de sesiones particulares. Con un fondo de
En ella encuentran ambos, cada uno a su modo, algo del misterio que antes habían buscado inútilmente en la aldea. La casa junto a la orilla sur del río se convierte en un viaje por el mundo…
La tarde que empieza a enseñarles a bailar descubren por primera vez la excitante sensación de estar cerca de un caliente y sudoroso cuerpo de mujer.
Y tal vez no en ese momento, sino más tarde, ella piensa que le gustaría quedarse desnuda delante de ellos para ser vista por alguien una sola vez, aunque sólo sean dos chicos bajos y flacos.
Por la noche empiezan a arder las fuerzas oscuras a las que nunca había dado rienda suelta. En ese instante grita su necesidad, siguiendo la exhortación de Hurrapelle de entregarse siempre al dios que esté más atento, cosa imposible. Es cuando se rompe el hilo religioso y entonces ya no tiene a nadie más que a sí misma para sujetarse. La mayor de todas sus desgracias es que nunca ha tenido ocasión de dejarse abrazar, ni siquiera en el asiento trasero de algún coche sucio aparcado junto a un apartado camino forestal.
Pero se niega a ser una persona quejica. Ella tiene su trombón. En los amaneceres del verano se pone a tocar
Y siempre deja entrar a los chicos que le llevaron el hormiguero. Al enseñarles a bailar se alegra de que puedan superar su pueril timidez.
Sture y Hans Olofson pasan muchas tardes en casa de ella a finales del invierno y principios de la primavera de 1957. A menudo regresan a sus casas poco antes de la medianoche.
De nuevo es primavera. Un día aparecen las sencillas pero esperadas coronas amarillas de las fárfaras llenando de color la sucia cuneta. Hurrapelle está una mañana en el cuarto de atrás de la iglesia baptista buscando en una caja de cartón carteles que anuncian el Encuentro de Primavera. Se acerca el tiempo en que hasta los carteles del sermón cambian la piel.
Pero la primavera es ilusoria, porque la belleza sólo intenta ocultar que la muerte se esconde tras los ojos de las fárfaras.
Para Sture y Hans Olofson la muerte es un insecto terco e invisible que mordisquea la vida y todo lo que ocurre. Suelen pasar largas tardes sentados en las piedras que hay junto al río, o en la cocina de Janine, reflexionando sobre cómo se podrá entender y explicar la muerte en realidad. Sture sugiere que la muerte debe parecerse a Jönsson, el encargado del restaurante que se pone en la escalera del Hotel Stor y recibe a sus clientes en un grasiento frac negro. No le resultaría difícil verter unas gotas envenenadas en la oscura sopa o en la salsa que acompaña los asados. Acecharía al lado de la puerta de la cocina y los manteles se transformarían en mortajas manchadas…
Para Hans Olofson la muerte es demasiado complicada como para poder compararla con un encargado de restaurante. Es demasiado fácil hablar de la muerte como
La muerte es algo más vago, es un frío helado que sopla de repente por encima del río sin que el agua se encrespe. Esa primavera no puede acercarse más a la muerte, hasta que ocurre la catástrofe y la muerte toca su trompeta más estridente.
Aún así, hay algo que siempre recordará.
Mucho tiempo después, cuando le envuelve la noche africana y su adolescencia está tan lejana como el país en el que se encuentra, se acuerda de lo que hablaban sentados sobre las piedras junto al río o en la cocina de Janine. Recuerda como un sueño inalcanzable el año en que Janine les enseñó a bailar y cuando estaban de pie en la oscuridad, en la puerta de su casa, y oyeron las notas de
En Kitwe, un africano sonriente corre a su encuentro.
Hans Olofson observa que va en zapatillas de deportes, sin agujeros, sin suelas recortadas.
– Es Robert -dice Ruth-. Nuestro chófer. El único en quien se puede confiar en la granja.
– ¿Cuántos empleados tenéis? -pregunta Hans Olofson.
– Doscientos ochenta -contesta Ruth.
Hans Olofson se arrastra hasta el asiento trasero de un jeep en mal estado.
– ¿Supongo que llevarás el pasaporte? -pregunta Werner-. Vamos a pasar por varios puestos de control.
– ¿Qué buscan? -se pregunta Hans Olofson.
– Mercancía de contrabando para Zaire -le contesta Ruth-, o espías sudafricanos. Armamento. Pero en realidad sólo quieren mendigar comida y cigarrillos.
Llegan a la primera barrera en el norte de Kitwe. Troncos cruzados cubiertos con alambre de espino cortan las calzadas. Un deteriorado autobús ha parado justo antes de que lleguen ellos, y Hans Olofson ve a un soldado joven, con un arma automática en la mano, echando afuera a los pasajeros. Salen tantos africanos que parece que no se va a acabar nunca, y él se pregunta cuántas personas caben realmente en el autobús. Mientras obligan a los pasajeros a ponerse en fila, un soldado trepa y se sube al techo del autobús y tira del montón informe de bultos y colchones. Una cabra que estaba atada se suelta de repente, salta al suelo y desaparece balando en la densa campiña que hay al lado de la carretera. Una anciana empieza a dar gritos y estalla un ruido violento. El soldado que está en el techo del autobús grita y levanta su fusil, la anciana quiere ir corriendo detrás de su cabra, pero se lo impide un grupo de soldados que sale rápidamente de una choza que hay cerca de la carretera.
– Es una pesadilla llegar precisamente detrás de un autobús -dice Ruth-. ¿Por qué no has avisado?
– No lo he visto, Madame -contesta Robert.
– La próxima vez tienes que darte cuenta -dice Ruth irritada-. De lo contrario, habrás de buscarte otro trabajo.
– Sí, Madame -contesta Robert.
Parece que los soldados están cansados después de haber registrado el autobús y les indican que avance el jeep, sin controlarlo. Hans Olofson ve desplegarse un paisaje lunar. Altas montañas de basura intercaladas con profundas excavaciones mineras y desfiladeros destrozados. Se da cuenta de que está en medio de la inmensa zona del cobre que se extiende como una cuña en la provincia congoleña de Katanga.
Se pregunta a la vez qué habría hecho si no hubiera encontrado a la familia Masterton. ¿Habría bajado del tren en Kitwe? ¿O se habría escondido en el compartimento y habría regresado de nuevo a Lusaka?
Atraviesan nuevos puestos de control. Policías y soldados borrachos comparan su cara con la fotografía del pasaporte, y se da cuenta de que tiene mucho miedo.
«Odian a los blancos», piensa. «Del mismo modo que, evidentemente, los blancos odian a los negros…»
Salen de la carretera principal y de repente la tierra es completamente roja. Ante el jeep se despliega un paisaje irregular, cercado y extenso.
Dos africanos abren una puerta de madera y les hacen un dudoso saludo militar. El jeep se para ante un chalet blanco de dos plantas, con soportales y coloridas buganvillas.
Hans Olofson sale y piensa que ese palacio blanco le recuerda al juzgado de su aldea lejana.
– Ahora eres nuestro invitado -dice Werner-. Mañana te llevaré en coche a Kalulushi.
Ruth lo acompaña para enseñarle su habitación. Atraviesan pasillos en los que hace fresco y tienen el suelo enlosado y con alfombras.
Un hombre de avanzada edad se para de repente frente a ellos. Hans Olofson ve que el hombre va descalzo.
– Louis se encargará de ti mientras estés aquí -dice Ruth-. Cuando te vayas puedes darle algo de dinero. Pero no demasiado. No le estropees.
Hans Olofson se preocupa porque el hombre lleva la ropa rota. Los pantalones tienen dos grandes agujeros en las rodillas, como si se hubiera pasado la vida arrastrándose. La descolorida camisa está deshilachada y llena de remiendos.
Hans Olofson mira por una ventana y ve un extenso parque. Sillones blancos de mimbre trenzado, una mecedora de madera del mismo color. De pronto se oye afuera, en alguna parte, la voz indignada de Ruth, una puerta que se cierra. Se oye correr el agua del cuarto de baño.
– La bañera está preparada,
Hans Olofson siente indignación ante esas palabras.
«Tengo que decir algo», piensa. «Quiero que entienda que yo no soy uno de ellos, sino un visitante casual que no tiene costumbre de compartir sirvientes.»
– ¿Llevas mucho tiempo aquí? -pregunta.
– Desde que nací,
Después sale de la habitación y Hans Olofson se arrepiente de haberle hecho esa pregunta. «Es la pregunta de un señor a un servidor», piensa. «A pesar de que la hago con la mejor intención, me convierto en falso y mezquino.»
Se sumerge en la bañera y se pregunta qué posibilidades le quedan de huir.
Se ve a sí mismo como un tramposo cansado de intentar que no lo descubran.
«Me ofrecen ayuda para llevar a cabo una misión absurda», piensa. «Están dispuestos a llevarme a Kalulushi y a ayudarme después a encontrar el último medio de transporte que vaya a la misión en las regiones salvajes. Se molestan en hacer algo que es sólo un impulso egocéntrico, un viaje de turismo motivado por un sueño artificial.
»E1 sueño de Mutshatsha murió con Janine. ¿Saqueo su cadáver al llevar a cabo esta huida a un mundo con el que no tengo nada en común? ¿Se puede estar celoso de alguien que ha muerto? ¿Celoso de su voluntad, de sus sueños bien definidos a los que se aferraba a pesar de que nunca podría convertirlos en realidad?
»¿Cómo puede un ateo, alguien que no es creyente, hacerse cargo repentinamente del sueño de ser misionero, de ayudar a la gente humillada y pobre, con una razón religiosa como fuente principal de energía?»
En la bañera toma la decisión de volver, de pedir que lo lleven de nuevo a Kitwe dando cualquier explicación creíble como motivo para cambiar sus planes.
Se viste y sale al gran parque. Bajo un alto árbol que despliega su amplia sombra hay un banco que está hecho de un solo bloque de piedra. Apenas le da tiempo a sentarse cuando llega el sirviente con una taza de té. De repente ve a Werner Masterton de pie frente a él, vestido con un desgastado mono de trabajo.
– ¿Quieres ver la granja? -pregunta.
Se sientan en el jeep, que está recién limpiado. Werner apoya sus grandes manos sobre el volante después de ajustarse a la cabeza un sombrero raído. Pasan por delante de largas filas de gallineros y pastizales. De vez en cuando frena el coche e inmediatamente llega el empleado negro corriendo. Reparte órdenes en una mezcla de inglés y otro idioma que Hans Olofson no conoce.
Hans Olofson tiene todo el rato la sensación de que Werner hace equilibrios en un lugar resbaladizo donde puede ser atacado en cualquier momento.
– Es una granja grande -dice cuando continúan.
– No especialmente -responde Werner-. En otros tiempos seguro que habría ampliado la superficie. Ahora ya no se sabe nada. Puede que confisquen las granjas de los blancos. Por envidia, descontentos de que seamos muchísimo más capaces que los granjeros negros que empezaron después de la independencia. Nos odian por nuestra capacidad, por nuestra habilidad para organizar y hacer que las cosas funcionen. Nos odian porque ganamos dinero, porque tenemos mejor salud y vivimos más tiempo. La envidia forma parte de la herencia africana. Pero sobre todo nos odian porque no nos afecta la magia negra.
Pasan por delante de un pavo real que despliega su colorido plumaje.
– ¿La magia negra? -pregunta Hans Olofson.
– Un africano que triunfa se expone siempre a la magia negra -dice Werner-. Las brujerías que se practican pueden ser sumamente eficaces. Si hay algo que los africanos conocen bien, es cómo mezclar venenos mortales. Ungüentos que se untan en un cuerpo, hierbas que se camuflan como verduras comunes. Un africano dedica más tiempo a cultivar su odio que a cultivar su tierra.
– Hay muchas cosas que desconozco -afirma Hans Olofson.
– En África uno no aumenta sus conocimientos -responde Werner-. Disminuyen cuando crees que vas entendiendo.
Inesperadamente, Werner interrumpe la conversación y frena enfurecido.
Hay un trozo de cerca rota en el suelo y, cuando llega un africano corriendo, Hans Olofson ve asombrado que Werner lo coge de la oreja. Es un hombre adulto de unos cincuenta años, pero su oreja está colgando en la terrible mano de Werner.
– ¿Por qué no se ha arreglado? -ruge-. ¿Cuánto tiempo lleva rota? ¿Quién la ha roto? ¿Dónde está Nkuba? ¿Está borracho de nuevo? ¿Realmente quién puede responder? Dentro de una hora tiene que estar arreglada. Dentro de una hora estará aquí Nkuba.
Werner empuja al hombre hacia un lado y regresa al jeep.
– Sólo puedo estar fuera dos semanas -dice-. Después de dos semanas se viene abajo toda la granja, no sólo el trozo de una cerca.
Paran al lado de una pequeña colina, frente a un amplio pastizal en el que vacas encorvadas se desplazan en lentas manadas. En lo alto de la colina hay una tumba.
JOHN MCGREGOR, KILLED BY BANDITS 1967, lee Hans Olofson en la lápida que hay en el suelo.
Werner está en cuclillas fumando su pipa.
– Lo primero que uno piensa cuando cae en una granja es en elegir el sitio de su sepultura -dice-. Si no me expulsan del país, yo también estaré enterrado aquí algún día, igual que Ruth. John McGregor era un joven irlandés que trabajaba conmigo. Murió con veinticuatro años. Fuera de Kitwe habían puesto un control falso. Cuando se dio cuenta de que había sido detenido por bandidos y no por policías, trató de salir de allí con el coche. Le dispararon con una ametralladora. Si hubiera parado, solamente le habrían quitado el coche y la ropa. Sin duda olvidó que estaba en África, que aquí no se defiende el coche.
– ¿Bandidos? -pregunta Hans Olofson.
Werner se encoge de hombros.
– Vino la policía y dijeron que habían disparado a unos sospechosos durante un intento de fuga. ¿Quién puede saber si eran ellos? Lo importante para la policía era poder justificar a alguien como culpable.
Sobre la tumba hay un lagarto inmóvil. Hans Olofson ve a lo lejos a una mujer negra andando muy despacio por un camino de gravilla. Es como si se dirigiera directamente al sol.
– En África la muerte siempre está presente -dice Werner-. Desconozco el motivo. El calor, todo lo que se pudre, los africanos con su rabia totalmente a flor de piel. No se necesita mucho para excitar a la muchedumbre. Luego matan a cualquiera con un mazo o una piedra.
– Sin embargo vivís aquí -dice Hans Olofson.
– Puede que nos mudemos a Rodesia del Sur -responde Werner-. Pero yo tengo sesenta y cuatro años. Estoy cansado, tengo dificultad para orinar y para dormir. Pero quizá nos vayamos.
– ¿Y quién comprará la granja?
– Tal vez le prenda fuego.
Regresan a la casa blanca y de algún sitio llega un papagayo y se posa sobre el hombro de Hans Olofson.
En vez de comunicarle que ya no es necesario continuar el viaje a Mutshatsha se queda mirando el papagayo, que pellizca la tirilla de su camisa.
«A veces mi recurso dominante es el miedo», piensa con resignación. «Ni siquiera me atrevo a exponer algo que es verdad a personas que no me conocen en absoluto.»
La noche tropical cae como una cortina negra. El anochecer es como una sombra fugaz que pasa a toda velocidad. Con la oscuridad siente también que retrocede en el tiempo.
En la gran terraza que se extiende a lo largo de la parte delantera de la casa bebe whisky con Ruth y Werner. Acaban de sentarse con sus vasos cuando los faros de un coche iluminan el césped y oye cómo Ruth y Werner intentan adivinar quién puede llegar.
Un coche frena delante de la terraza y un hombre de edad indeterminada se acerca a ellos. A la luz de los quinqués que cuelgan del techo, Hans Olofson ve que el hombre tiene una cicatriz roja en la cara. Está totalmente calvo y viste un traje holgado. Se presenta como Elvin Richardson, granjero igual que los Masterton.
«¿Y yo quién soy?», se pregunta Hans Olofson. «¿Un compañero de viaje ocasional del tren nocturno procedente de Lusaka?»
– Ladrones de ganado -dice Elvin Richardson dejándose caer pesadamente en una silla con un vaso en la mano.
Hans Olofson escucha como si fuera un niño absorto en un cuento.
– Ayer por la noche destrozaron el cercado, abajo, muy cerca de Ndongo -relata Elvin Richardson-. Le robaron tres terneros a Ruben White. Los animales fueron apaleados y matados allí mismo. Los guardias nocturnos, por supuesto, no oyeron nada. Si las cosas siguen así, aquí tenemos que organizar patrullas. Matar a un par de ellos para que entiendan que va en serio.
El sirviente negro se vislumbra entre las sombras del balcón.
«¿De qué hablan los negros?», piensa rápidamente Hans Olofson. «¿Cómo me describe Louis cuando está sentado con sus amigos frente a su hoguera? ¿Percibió mi inseguridad? ¿Afila un cuchillo destinado exclusivamente para mí?
»En este país no parece haber ningún tipo de negociación entre blancos y negros. Es un mundo dividido y los unos no confían en los otros. Se gritan órdenes desde una distancia abismal, eso es todo lo que hacen.»
Escucha la conversación, se da cuenta de que Ruth es más agresiva que Werner. Mientras Werner habla de que tal vez deberían esperar, Ruth dice que van a echar mano de las armas inmediatamente.
Se sobresalta cuando uno de los sirvientes negros se inclina ante él y le llena el vaso. De repente se da cuenta de que tiene miedo.
La terraza, la oscuridad que cae de forma tan rápida, la alarmante conversación; todo le produce inseguridad. La misma indefensión que sentía de niño cuando las vigas crujían por el frío en la casa junto al río.
«Aquí se está preparando una guerra», piensa. «Lo que me da miedo es que Ruth, Werner y el desconocido no parecen darse cuenta de ello…»
La conversación cambia durante la cena y Hans Olofson se siente más cómodo al estar sentado en una habitación donde la luz eléctrica aparta todas las sombras, una luz en la que los negros no pueden esconderse.
En la mesa se habla de tiempos pasados, de personas que ya no están.
– Somos como somos -dice Elvin Richardson-. Seguramente somos unos locos que nos aferramos a nuestras granjas. Detrás de nosotros no hay nada. Somos los últimos.
– No -replica Ruth-. Te equivocas. Algún día los negros llamarán a nuestras puertas y pedirán que nos quedemos. La nueva generación ve el camino que están tomando las cosas. La independencia era un trapo de colores que se colgó en un asta. Una proclamación solemne de promesas vacías. Los jóvenes ven ahora que lo único que funciona en este país es lo que todavía está en nuestras manos.
De repente, Hans Olofson se siente borracho y con ganas de hablar.
– ¿Sois todos igual de hospitalarios? -pregunta-. Yo mismo podría ser un delincuente perseguido, una persona cualquiera con un pasado turbio.
– Eres blanco -dice Werner-. En este país es garantía suficiente.
Elvin Richardson desaparece después de la cena y Hans Olofson se da cuenta de que para Ruth y Werner las tardes son breves. Cierran las verjas de las puertas rigurosamente a cal y canto, los pastores alemanes ladran fuera en la oscuridad y a Hans Olofson se le indica cómo tiene que desconectar la alarma si sale a la cocina durante la noche. A las diez está tumbado en su cama.
«Me encuentro rodeado de vallas», piensa. «Una cárcel blanca en un país negro. El candado del miedo alrededor de las propiedades de los blancos. ¿Qué piensan los negros cuando ven nuestros zapatos y los andrajos que llevan ellos? ¿Qué piensan de la libertad que han logrado?»
Luego se desliza en un sueño corto e intranquilo.
Se despierta sobresaltado a causa de algún ruido que percibe de forma inconsciente. En la oscuridad, no sabe por un momento dónde está.
«África», piensa. «Todavía no sé nada de ti. ¿Sería África en los sueños de Janine tal como es ahora? Se me ha olvidado de repente de qué hablábamos alrededor de la mesa de su cocina. Pero supongo que aquí mis habituales valoraciones y pensamientos no son suficientes, ni siquiera válidos. Se necesita otro tipo de mirada…»
Escucha la oscuridad que hay fuera. Se pregunta si lo imaginado es el silencio o los sonidos. Siente miedo otra vez.
«Una catástrofe rodea la amabilidad de Ruth y Werner Masterton», piensa. «Toda esta granja, esta casa blanca, están rodeadas de una angustia, una cólera que ha sido reprimida durante demasiado tiempo.»
Yace despierto en la oscuridad y se imagina que África es un depredador herido que aún no tiene fuerza suficiente para levantarse. La respiración de la tierra y la del animal coinciden, la maleza tras la que se esconden es impenetrable. «¿No era así como Janine se imaginaba este continente herido y lacerado? ¿Como un búfalo al que obligan a ponerse de rodillas, pero que tiene todavía tanta fuerza que los cazadores deben mantenerse a distancia?
»¿Pudo ella tal vez, con su sensibilidad, profundizar en la vida real más que yo dando vueltas por el continente?
Quizá realizó un viaje en sueños que era igual de real que mi huida sin sentido hacia la misión Mutshatsha.
«Puede que haya algo más. ¿Tengo la esperanza de encontrar a otra Janine en esa misión? ¿Alguien vivo que pueda reemplazar la pérdida?»
Permanece despierto hasta que la luz del amanecer quiebra la oscuridad. A través de la ventana ve el sol que se eleva sobre el horizonte como un globo de fuego.
De pronto se da cuenta de que Louis está de pie, observándolo cerca de un árbol. Siente frío, a pesar del calor que hace. «¿De qué tengo miedo?», piensa. «¿De mí mismo o de África? ¿Qué hay en África que no quiero saber?»
A las siete y cuarto se despide de Ruth y se sienta al lado de Werner en la parte delantera del jeep.
– Vuelve cuando quieras -dice Ruth-. Siempre serás bienvenido.
Cuando giran para salir a través de la gran verja, dos africanos le hacen un desvalido saludo militar y Hans Olofson descubre a un anciano riéndose en el alto pasto elefante que hay muy cerca del camino.
Medio escondido, pasa rápido por delante de ellos. Muchos años después volverá a recordar esta imagen.
Un hombre escondido que ríe en silencio en la madrugada…
¿Habría malgastado su tiempo el gran Leonardo cogiendo flores?
Están sentados en la buhardilla del edificio del juzgado y de repente les envuelve un gran silencio. El verano de 1957 se aproxima y con él el fin de curso.
Para Sture, la escuela primaria habrá terminado dentro de poco y le espera el bachillerato.
A Hans Olofson le queda todavía un año para decidirse. Ha contemplado la idea de seguir los estudios. Pero ¿por qué? Ningún niño quiere ser niño, todos desean ser adultos tan pronto como puedan.
Pero ¿qué le ofrece realmente el futuro?
Para Sture el camino ya parece estar marcado. El gran Leonardo cuelga en su pared y le incita a ello.
Hans Olofson oculta la vergüenza de su desesperanzado sueño, ver la casa de madera soltar amarras y alejarse a lo largo del río. Cuando Sture lo acosa con preguntas no sabe qué responder.
¿Saldrá a talar el bosque hasta ver el horizonte, como su padre? ¿Pondrá a secar sobre la chimenea sus calcetines de lana mojados?
No lo sabe. Siente envidia y desasosiego cuando está sentado con Sture en la buhardilla y el aire que anuncia el verano entra a través de la ventana abierta. Hans Olofson ha venido a proponer que vayan a cortar flores para el fin de curso.
Sture esta sentado, inclinado sobre un mapa astronómico. Toma notas y Hans Olofson sabe que ha decidido descubrir una estrella desconocida hasta el momento.
Cuando Hans Olofson propone cortar flores, se extiende el silencio. Leonardo no perdía el tiempo buscando por el campo con qué decorar la mesa.
Hans Olofson se pregunta con ira contenida cómo puede estar Sture tan seguro. Pero no dice nada. Espera. Esta primavera se ha convertido en algo cada vez más habitual esperar a que Sture acabe alguna de las importantes tareas que se ha impuesto.
Hans Olofson se da cuenta de que la distancia entre ellos va creciendo. Dentro de poco tiempo, lo único que quedará de la antigua confianza entre ambos serán las visitas a Janine. Eso le preocupa. Sobre todo porque no sabe qué ha pasado.
Una vez se lo pregunta directamente.
«¿Qué diablos iba a pasar?», es todo lo que obtiene por respuesta.
Pero Sture también es cambiante. Como ahora, cuando de repente tira el plano de la estrella y se levanta impaciente.
– ¿Vamos? -pregunta.
Descienden por la pendiente del río y se sientan bajo el ancho arco de hierro y piedra del puente. El deshielo primaveral corre ante sus pies, el tranquilo y habitual chapoteo ha sido sustituido por estruendosos remolinos. Sture tira al río una raíz podrida que desaparece inmediatamente llevada por la corriente.
Sin que él mismo sepa el motivo, Hans Olofson tiene un delirio repentino. La sangre le golpea las sienes y siente que debe hacerse visible al mundo.
A menudo ha imaginado cómo será su iniciación en la vida adulta, pasar por encima del río por uno de los arcos del puente que sólo tiene unos decímetros de grosor. Escalar hasta un espacio vertiginoso sabiendo que una caída significa la muerte.
«Descubrir estrellas», piensa con rabia. «Voy a subir más cerca de las estrellas de lo que pueda llegar Sture.»
– Estaba pensando en subir por uno de los arcos del puente -dice.
Sture mira los enormes arcos de hierro.
– No se puede -dice.
– Claro que se puede -contesta Hans Olofson-. Sólo hay que atreverse.
Sture mira otra vez los arcos del puente.
– Sólo un niño puede hacer una tontería así -replica.
A Hans Olofson le da un vuelco el corazón. ¿Está diciendo que escalar por los arcos del puente es cosa de niños?
– No te atreves -dice-. Me apuesto lo que quieras a que no te atreves.
Sture le mira asombrado. Habitualmente, el tono de voz de Hans Olofson es débil, pero en ese momento suena alto, firme y duro, curtido como la corteza de un pino. Y además le desafía diciéndole que no se atreve…
No, no se atrevería. Subir por uno de los arcos del puente sería arriesgar la vida para nada. No tiene vértigo, si es necesario trepa por un árbol como un mono. Pero esto es demasiada altura, si resbalara, no hay red de seguridad.
Pero, naturalmente, eso no se lo dice a Hans Olofson. Empieza a reírse y a escupir en el río con desprecio.
Cuando Hans Olofson le ve escupir, toma la decisión. La acusación burlona que ha oído acerca de su falta de madurez sólo puede ser contestada desde lo alto de las vigas.
– Voy a subir -dice con voz temblorosa-. Y te juro que voy a ponerme de pie encima del tramo del puente y a orinar sobre tu cabeza.
Las palabras vibran en su boca, como impulsadas por una extrema necesidad.
Sture le mira incrédulo. ¿Lo dirá en serio?
Aunque Hans Olofson, tembloroso y a punto de llorar, no aparenta ser en absoluto un escalador preparado para afrontar el lado difícil de la montaña, hay algo conmovedor en su obsesión que hace dudar a Sture.
– Hazlo -dice-. Yo lo haré después.
Naturalmente, ya no hay vuelta atrás. Desistir en este momento significaría exponerse a una humillación ilimitada.
Como si fuera de camino hacia su propia ejecución, Hans Olofson trepa por la pendiente del puente hasta que alcanza el estribo. Se quita la chaqueta y se agarra a uno de los arcos. Cuando alza la vista ve perderse a lo lejos la enorme banda de hierro, fundirse con la grisácea capa de nubes. La distancia es interminable, como si fuera a subir al cielo. Intenta tranquilizarse, pero la agitación es cada vez mayor.
Desesperado, intenta reflexionar sobre lo que está haciendo y se da cuenta de que, naturalmente, no sabe qué necesidad tiene de trepar por ese maldito puente, pero ya es demasiado tarde y se arrastra por la banda de hierro como una rana indefensa.
Sture, que por fin se da cuenta de que Hans Olofson va en serio, quiere gritarle que baje, pero siente a la vez una especie de atracción prohibida por lo que está viendo y se queda esperando. ¿Va a ser testigo tal vez del fracaso de alguien ante lo imposible?
Hans Olofson cierra los ojos y sigue arrastrándose. El viento silba en sus oídos, la sangre le golpea las sienes y está totalmente solo.
Siente en su cuerpo el frío de la viga de hierro, las cabezas de los remaches le arañan las rodillas y los brazos, y tiene los dedos totalmente rígidos. Intenta no pensar, sólo continuar arrastrándose, como si fuera uno de sus sueños habituales. Sin embargo, es como si estuviera arrastrándose por el eje mismo de la tierra…
De pronto siente que el tramo que hay debajo de él comienza a aplanarse. Pero eso no le tranquiliza, más bien acrecienta su pánico, porque ahora es consciente de lo alto y lo lejos que está en su absoluta soledad. Si cae ahora, nada podrá salvarle.
En su desesperación, continúa arrastrándose, se aferra al tramo arqueado y se desliza metro a metro hacia el suelo. Los dedos se prenden al hierro como garras inmóviles y, por un instante, cree que se ha transformado en un gato. Detrás de él siente algo que repentinamente le produce calor, pero no sabe qué puede ser.
Cuando llega al estribo en la otra orilla del río, abre con cuidado los ojos y se da cuenta de que realmente ha sobrevivido, se abraza al arco como si se tratara de su salvador. Permanece un buen rato tendido antes de bajar de un salto.
Mira el puente y piensa que él ha ganado la batalla. No contra un enemigo exterior, sino contra algo que había dentro de sí mismo. Se seca la cara, se frota las manos para recobrar la sensibilidad y ve a Sture, que se acerca andando por el puente con su chaqueta en la mano.
– Se te ha olvidado orinar -dice Sture.
¿Se le ha olvidado? No, en absoluto. Ahora sabe qué era ese calor que sintió de repente sobre la fría viga de acero. Era el cuerpo, que cedía. Señala la mancha oscura que hay en sus pantalones.
– No, no se me ha olvidado -responde-. ¡Mira esto! ¿O quieres olerlo?
Luego llegan las consecuencias.
– Ahora te toca a ti -dice mientras se pone la chaqueta.
Pero Sture ya ha preparado una excusa. Cuando se da cuenta de que Hans Olofson está bajando por el otro lado del puente sin caer en el río, busca inmediatamente una forma de escapar.
– Lo voy a hacer -contesta-. Pero no ahora. No he dicho cuándo.
– ¿Entonces cuándo? -pregunta Hans Olofson.
– Ya lo diré.
Buscan el camino de regreso a casa en aquella noche de principios de verano. Hans Olofson ha olvidado las flores. Hay muchas, pero sólo un tramo de puente.
Un gran silencio se interpone entre ellos. Hans Olofson quiere decir algo, pero Sture se cierra en sí mismo y no puede. Se despiden rápidamente fuera de la verja del juzgado…
El último día de clase llega con una ligera y flotante niebla que se desvanece enseguida y desaparece cuando sale el sol. En las aulas huele a limpio y el jefe de estudios Gottfried está en su despacho desde las cinco de la mañana preparando el discurso de despedida para los alumnos que van a salir al mundo.
Esa mañana, llena de nostalgia y reflexión, tiene cuidado con el vermú. El último día del curso es un recordatorio de su propia fugacidad, en medio de la burbujeante expectación que conocen los alumnos…
A las siete y media sube la escalera. En el fondo, espera no tener que encontrarse con ningún alumno sin familia. No hay nada que le conmueva tanto como ver a un niño solo el día de fin de curso.
A las ocho suena el reloj de la escuela y en las aulas reina una calma expectante.
El jefe de estudios Gottfried recorre el pasillo haciendo una visita a todas las clases, cuando se le acerca Törnkvist, uno de los maestros, y le dice que falta un alumno del último curso. Es Sture von Croona, el hijo del jefe comarcal. El jefe de estudios Gottfried mira su reloj y decide que hay que llamar al padre.
Pero antes, cuando llega el momento de partir hacia la parroquia, va rápidamente a su despacho y llama a la oficina de la jurisdicción. Le sudan las manos y, por mucho que intenta convencerse a sí mismo de que todo tiene una explicación, está muy intranquilo…
Sture se ha levantado temprano. Por desgracia, su madre no le puede acompañar porque tiene hoy mucha jaqueca. Por supuesto, Sture ha ido a la escuela, le asegura el juez por teléfono.
El jefe de estudios se dirige apresuradamente hacia la parroquia. Los últimos niños con sus padres ya están llegando a la antesala y él tropieza y casi se echa a correr mientras trata de entender qué le ha pasado al alumno Von Croona.
Pero cuando de verdad empieza a temer que haya pasado algo es cuando tiene en las manos el libro de calificaciones de Sture.
En ese mismo instante ve que se abren las puertas de la antesala, se abren con mucho cuidado. Inmediatamente piensa que es Sture, hasta que ve que el que está allí es el padre, el jefe comarcal Von Croona.
El jefe de estudios Gottfried habla del legítimo derecho al descanso, de la fuerza de la unión y de la preparación ante el nuevo año lectivo, exalta el autodominio en todos los contextos de la vida. Luego se acaba y la iglesia queda vacía al cabo de unos minutos.
El jefe comarcal le mira, pero el jefe de estudios Gottfried sólo sacude la cabeza. Sture no ha venido a la clausura.
– Sture no suele desaparecer sin motivo -dice el jefe comarcal-. Voy a llamar a la policía.
El jefe de estudios Gottfried hace un gesto afirmativo con la cabeza y siente cómo crece en su interior la preocupación…
– Puede que él, a pesar de todo…
No le da tiempo a decir más. El jefe comarcal ya está saliendo de la iglesia con pasos decididos.
Pero no es necesario organizar una batida. Sólo una hora después de la clausura, Hans Olofson vuelve a encontrar a su amigo desaparecido.
El padre, que le ha acompañado a la clausura, se ha vuelto a poner su ropa de trabajo y se ha ido a talar árboles. Hans Olofson disfruta de la gran libertad que tiene por delante y, como siempre, baja deambulando hacia el río.
Enseguida piensa que no ha visto a Sture ese día. ¿Ha decidido tal vez simplemente no ir a la escuela el último día y, en lugar de ello, se ha dedicado a buscar en el cielo una estrella desconocida?
Se sienta junto al río en su piedra habitual y piensa que en realidad se siente satisfecho de estar solo. El verano que tiene ante sí requiere un rato de reflexión. Considera que después de haber vencido el enorme arco de hierro del puente le va a resultar más fácil estar solo consigo mismo.
Su mirada queda atrapada en algo rojo que brilla bajo el puente. Entorna los ojos y piensa que puede ser un pedazo de papel que se ha quedado pegado a las ramas que hay en la orilla del río.
Y cuando va a investigar qué es realmente eso rojo que brilla, se reencuentra con Sture. Lo que brilla es su chándal de verano y él está tendido en la orilla. Se ha caído desde el puente y se ha fracturado la columna vertebral.
Yace ahí indefenso desde la pasada madrugada, cuando, al despertarse, tomó la repentina decisión de vencer al puente. Quiere investigar solo qué dificultades oculta y, cuando lo haya hecho, volverá al puente en compañía de Hans Olofson, a demostrarle que él también puede vencer a las vigas de hierro.
Baja rápido al puente en el húmedo amanecer. Se queda un rato mirando el enorme arco antes de empezar a trepar.
Una sensación de orgullo le envuelve. Estira el cuerpo y se cuelga despreocupadamente con las manos. Lo azota una ráfaga de viento que no sabe de dónde viene, se balancea, nota que sus manos se desprenden y cae. Recibe un golpe fuerte del agua y una de las piedras de los surcos del río le rompe la columna vertebral. Desvanecido, un remolino lo lleva hacia la orilla y la cabeza se balancea por encima de la superficie del agua. El agua del río le enfría el cuerpo y cuando Hans Olofson le encuentra está casi muerto de frío.
Hans Olofson le saca del agua, le llama a voces sin obtener respuesta y luego sube gritando hacia la aldea.
El verano se acaba en el momento en que él va corriendo a lo largo del río. La gran aventura desaparece bajo una enorme sombra.
Llega a las calles de la aldea dando gritos como un loco. La gente, asustada, se esconde como si fuera un perro rabioso.
Rönning el chatarrero, que había sido voluntario en la Guerra de Invierno finlandesa y ha vivido situaciones bastante peores que oír vociferar a un muchacho salvaje, lo alcanza y le grita preguntándole qué ha pasado. Luego bajan los dos rápidamente hacia el río.
El taxi, que se utiliza incluso como ambulancia, llega patinando sobre la grava y desaparece en dirección al puente. Se informa al jefe comarcal y a su esposa de lo ocurrido y, en el hospital, el único médico que hay, siempre tan cansado, empieza a reconocer a Sture.
Está vivo, respira. La conmoción cerebral pasará.
Pero la columna vertebral se ha fracturado. Está paralizado de los pies a la garganta.
El médico permanece de pie un momento junto a la ventana mirando las copas de los árboles del bosque, antes de salir a hablar con los padres, que lo están esperando.
En ese mismo instante, Hans Olofson se ha puesto a vomitar en el cuarto de baño de la comisaría de policía. Un policía le pasa la mano por los hombros y, cuando ya se encuentra mejor, comienza un cuidadoso interrogatorio.
– El chándal rojo -repite una y otra vez-. He visto su chándal rojo flotando en el río.
Finalmente vuelve el padre del bosque. Rönning el chatarrero los lleva a casa y Hans Olofson se mete en la cama.
Erik Olofson se sienta en el borde de la cama hasta pasada la medianoche, cuando su hijo logra al fin quedarse dormido.
En el gran piso superior del juzgado, las luces están encendidas durante toda la noche.
Después del accidente, Sture desaparece de la aldea.
Una mañana temprano es trasladado en una ambulancia que está esperando y se lo llevan hacia el sur. El coche levanta la gravilla cuando pasa por Ulvkälla. Pero es todavía temprano. Janine está durmiendo y el coche desaparece en dirección a los bosques infinitos de Orsa Finnmark.
Hans Olofson no tiene oportunidad de visitar a su compañero. La tarde anterior al día que se llevan a Sture deambula preocupado alrededor del hospital, trata de imaginarse cuál es la ventana de la habitación en la que se encuentra Sture. Pero todo resulta misterioso, oculto, como si la fractura de columna vertebral fuera a contagiarse.
Del hospital baja al río, percibe el implacable magnetismo del puente y siente el gran peso de la culpa.
Él ha provocado el accidente…
Cuando le dicen que se han llevado a Sture de la aldea por la mañana temprano a un hospital que está lejos de allí, escribe una carta que introduce en una botella y la tira al río, como un mensaje. La ve apuntar en dirección al Parque del Pueblo y luego él se dirige apresuradamente a la casa de Janine.
Esa tarde ella tiene en su parroquia un Encuentro de Primavera, pero cuando ve a Hans Olofson como una sombra blanca en su puerta, se queda en casa. Él se sienta en la silla de siempre en la cocina. Janine se sienta frente a él, observándole.
– No te sientes en esa silla -dice él-. Es la de Sture.
«Un dios que llena la tierra de penas sin sentido», piensa ella. «¿Cómo puede partir la columna vertebral de un muchacho joven cuando empieza a percibirse el verano?»
– Toca algo -le pide él de repente, sin levantar la cabeza para mirarla.
Ella saca el trombón y toca
Cuando ha terminado y saca la saliva del instrumento, él se levanta, coge su chaqueta y se marcha.
«Es una persona demasiado pequeña en un mundo demasiado grande e incomprensible», piensa ella. En un repentino acceso de cólera acerca la boquilla a sus labios y toca el lamento
Él se agacha en silencio y la deja hablar hasta desahogarse. Luego elige sus palabras cuidadosamente y con mucha ternura la lleva de nuevo al camino correcto. Pero, a pesar de que ella no ofrece resistencia, no está seguro de haber logrado infundirle de nuevo la fuerza de la fe. Al instante toma la decisión de mantenerla en lo sucesivo bajo una observación rigurosa y le pregunta si no va a participar esa tarde en el próximo Encuentro de Primavera. Pero ella no dice nada, sólo mueve negativamente la cabeza y abre la puerta para que salga. El le hace una leve inclinación con la cabeza y se marcha, desapareciendo entre los primeros signos del verano.
Janine está muy apartada de él en sus pensamientos y para que regrese tendrá que transcurrir mucho tiempo…
Hans Olofson vuelve a casa caminando envuelto en olor a diente de león y a hierba húmeda. Cuando está bajo las vigas del puente, aprieta los puños.
– ¿Por qué no esperaste? -grita.
La botella que lleva el mensaje se mece en dirección al mar…
Después de un viaje de dos horas, de camino a la misión Mutshatsha, el distribuidor del coche en el que viaja se llena de lodo.
Han parado en una zona abandonada y árida. Sale del coche, se quita el polvo y el sudor de la cara y se queda mirando hacia el horizonte infinito.
Hans Olofson se hace una idea de la gran soledad que puede llegar a sentirse en el continente negro. «Esto tiene que haberlo visto Harry Johanson», piensa. «Vino por el otro lado, por el oeste, pero el paisaje debía de ser el mismo. El viaje duró cuatro años. Cuando llegó, toda su familia había muerto. La muerte determinó la distancia entre el tiempo y el espacio. Cuatro años, cuatro muertos…
»Hoy en día ya no se viaja. Se nos lanza a través del mundo, como piedras provistas de pasaporte, en catapultas idénticas. Nuestro tiempo no es más largo que el de nuestros antepasados, pero lo hemos ampliado con la tecnología. Vivimos una época en la que el pensamiento se deja engañar cada vez menos ante el espacio y el tiempo…
»Pero sin embargo no es así», rectifica. «A pesar de todo hace diez años que oí hablar a Janine por primera vez de Harry Johanson y de su esposa Emma, y del viaje de ambos a la misión Mutshatsha.
»Ahora ya estoy llegando y Janine ha muerto. Era el sueño de ella, no el mío. Soy un peregrino disfrazado que sigue las huellas de otro. Algunas personas amables me ayudan a vivir y a viajar, como si mi tarea fuera importante.
»Como ese David Fischer que se inclina sobre el distribuidor de su coche.»
Por la mañana temprano, Werner Masterton ha entrado en el patio de David Fischer. Unas horas después salen de camino a Mutshatsha. David Fischer es de su edad, delgado y con poco pelo. A Hans Olofson le recuerda a un pájaro inquieto. Mira continuamente a su alrededor, como si todo el tiempo sospechara que alguien le persiguiera. Pero, por supuesto, quiere ayudar a Hans Olofson a llegar a Mutshatsha.
– Las misiones de Mujimbeji -dice-. No he estado nunca allí. Pero conozco el camino.
«¿Por qué no pregunta nadie?», piensa Hans Olofson. «¿Por qué no quieren saber qué voy a hacer en Mutshatsha?»
Viajan a través de los montes en el oxidado jeep militar de David Fischer. La lona del techo está desplegada, pero el polvo entra por los orificios. El coche de tracción en las cuatro ruedas patina y derrapa en la arena profunda.
– ¡El distribuidor se va a llenar de barro! -grita David Fischer en medio del estruendo del motor.
Hans Olofson está rodeado de monte. De vez en cuando se vislumbran personas entre la alta hierba. «¿Es posible que tan sólo sean sombras?», piensa. «¿Que tal vez no los vea realmente?»
Luego, el distribuidor vuelve a llenarse de barro y Hans Olofson está de pie en el agobiante bochorno escuchando el silencio de la noche africana.
«Como una noche de invierno en la aldea», piensa. «El mismo silencio, el mismo abandono. Allí era el frío, aquí es el calor. Aun así, una recuerda a la otra. Yo podía vivir allí, lo soportaba. Por lo tanto, debería poder vivir aquí también. Haber crecido en el interior de la sueca Norrland podría ser un buen antecedente para vivir en África…»
David Fischer cierra el capó del coche, echa una ojeada por encima del hombro y se pone a orinar.
– ¿Qué saben los suecos de África? -pregunta de repente.
– Nada -contesta Hans Olofson.
– Los que vivimos aquí no lo entendemos -dice David Fischer-. Ese nuevo interés de Europa por África cuando ya nos abandonasteis una vez. Ahora volvéis con mala conciencia, como salvadores modernos.
En ese momento, Hans Olofson se siente responsable personalmente.
– Mi visita es del todo inútil -contesta-. Lo último que se me ocurriría hacer aquí sería salvar a alguien.
– ¿Qué país de África recibe más ayuda económica de Europa? -pregunta David Fischer-. Es un enigma. Si lo adivinas serás el primero que lo haga.
– Tanzania -propone Hans Olofson.
– Te equivocas -dice David Fischer-. Es Suiza. Hay números de cuentas anónimas que se llenan con dinero de las ayudas que sólo hacen un viaje rápido a África y vuelven. Y Suiza no es un país africano…
De forma inesperada el camino desciende en picado hacia un río y un desvencijado puente de madera. Grupos de niños se bañan en el agua verde. Mujeres de rodillas lavan la ropa.
– El noventa por ciento de estos niños va a morir de bilharzia -grita David Fischer.
– ¿Qué se puede hacer? -pregunta Hans Olofson.
– ¿Quién quiere ver morir a un niño inútilmente? -grita David Fischer-. Debes entender que por eso estamos tan amargados. Si hubiéramos tenido permiso para continuar como antes, seguro que habríamos dominado también los parásitos intestinales. Pero ahora es demasiado tarde. Al abandonarnos abandonasteis también la posibilidad de que este continente creara un futuro soportable.
David Fischer da un frenazo porque un africano se pone en medio del camino indicando con las manos que quiere viajar con ellos. David Fischer toca el claxon furioso y al pasar le grita algo al hombre.
– En tres horas habremos llegado -anuncia a voz en grito David Fischer-. De todos modos, espero que pienses en lo que te he dicho. Naturalmente, soy racista. Pero no un racista tonto. Quiero lo mejor para este país. He nacido aquí y espero poder morir aquí.
Hans Olofson trata de hacer lo que le ha dicho, pero los pensamientos se escurren, se dispersan. «Es como si viajara en mi memoria», piensa. «Ahora ya siento este viaje como algo distante, igual que un recuerdo lejano.»
Es después de mediodía. El sol cae de lleno sobre el parabrisas del coche. David Fischer frena y apaga el motor.
– ¿Otra vez el distribuidor? -pregunta Hans Olofson.
– Hemos llegado -dice David Fischer-. Esto debe de ser Mutshatsha. El río que acabamos de cruzar es el Mujimbeji.
Cuando cesa la polvareda, aparece un grupo de edificios bajos y grises alrededor de un espacio abierto donde hay un pozo. «Por lo tanto, hasta aquí llegó Harry Johanson. Éste era el inicio del viaje de Janine en sus sueños solitarios…» A lo lejos ve acercarse a un anciano blanco que anda a paso lento. Los niños se amontonan alrededor del coche, desnudos o medio tapados con harapos.
El hombre que va hacia él tiene la cara pálida y hundida. Hans Olofson se da cuenta enseguida de que no es bienvenido en absoluto. «Me meto por la fuerza en un mundo cerrado. Un asunto de los negros y los misioneros…» Enseguida decide desvelar al menos una parte de la verdad.
– Voy siguiendo las huellas de Harry Johanson -dice-. Soy de su mismo país, estoy buscando su recuerdo.
El hombre de cara pálida se queda mirándole. Luego indica a Hans Olofson que le acompañe.
– Espero aquí hasta que me digas que puedo marcharme -dice David Fischer-. De todos modos no llegaré antes del anochecer.
A Hans Olofson lo llevan a una habitación en la que hay una cama, un lavabo agrietado y un crucifijo en la pared. Una lagartija desaparece por un agujero que hay en la pared. Un fuerte olor que le resulta imposible definir le produce picor en la nariz.
– El padre LeMarque está de viaje -anuncia el hombre pálido, que ha recuperado la voz-. Se espera que regrese mañana. Le diré a alguien que le traiga sábanas y que le indique dónde puede conseguir comida.
– Me llamo Hans Olofson -dice él.
El hombre le hace un saludo con la cabeza, sin presentarse.
– Bienvenido a Mutshatsha -dice con tono de voz triste antes de marcharse.
Tras la puerta entreabierta hay dos niños que le miran en silencio, con atención.
Se oye de repente el sonido de la campana de una iglesia. Hans Olofson se queda escuchando. Siente que el miedo se desliza por su interior. Aquel olor indefinido le produce mucho picor de nariz.
«Me marcho», piensa agitado. «Si me marcho inmediatamente, es como si nunca hubiera estado aquí.» En ese mismo instante entra David Fischer, que le trae la maleta.
– Veo que vas a quedarte -le dice-. Suerte con lo que vayas a hacer. Si quieres volver, los misioneros tienen coches. Y ya sabes dónde vivo.
– ¿Cómo podré agradecértelo? -dice Hans Olofson.
– ¿Por qué hay que dar siempre las gracias? -pregunta David Fischer y se marcha.
Hans Olofson ve cómo desaparece el coche. Los niños le miran inmóviles.
De pronto se siente mareado a causa del bochorno. Entra en la celda de convento que le han asignado. Se tiende sobre la dura cama y cierra los ojos.
Las campanas de la iglesia ya no se oyen y todo está en silencio. Cuando abre los ojos, los niños siguen mirándole inmóviles por la abertura de la puerta. Estira la mano y les hace señas. Desaparecen de inmediato.
Necesita ir al baño. Se levanta y sale. Siente el golpe de calor como una bofetada en el rostro. La gran superficie de arena está desierta, hasta los niños se han ido. Da la vuelta alrededor de la casa buscando un retrete. En la parte trasera ve una puerta. Al intentar mover la manivela, la puerta se abre. Entra en la oscuridad como un ciego. Un olor penetrante le provoca malestar. Cuando se ha acostumbrado a la oscuridad, se da cuenta de que está en un depósito de cadáveres. En la oscuridad distingue los cuerpos de dos africanos muertos extendidos en bancos de madera. Sus cuerpos desnudos apenas están cubiertos por sábanas sucias.
Se da la vuelta, sale y cierra la puerta tras de sí. Enseguida vuelve a sentir el mareo.
Un africano que está sentado en la escalera que conduce a su habitación le mira al pasar.
– Soy Joseph,
– ¿Quién te ha dicho que te sientes aquí?
– Los misioneros,
– ¿Por qué?
– Por si ocurre algo,
– ¿Qué iba a ocurrir?
– En la oscuridad pueden ocurrir muchas cosas,
– ¿Qué puede ocurrir?
– Eso se sabe cuando ocurre,
– ¿Ha pasado algo antes?
– Siempre pasan muchas cosas,
– ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí sentado?
– Estaré aquí mientras
– ¿Cuándo duermes?
– Cuando hay tiempo,
– Sólo hay noche y día.
– A veces se producen otros tiempos,
– ¿Qué haces mientras estás aquí sentado?
– Espero a que ocurra algo,
– ¿Qué puede ocurrir?
– Eso se sabe cuando ocurre,
Joseph le indica dónde hay un retrete y dónde puede ducharse debajo de un bidón de gasolina con una manguera goteando. Cuando se ha cambiado de ropa, Joseph le acompaña al comedor de la misión. Un africano cojo recorre las mesas vacías y las seca con un trapo sucio.
– ¿No hay nadie? -pregunta Hans Olofson a Joseph.
– Los misioneros están de viaje,
Joseph se queda al otro lado de la puerta. Hans Olofson se sienta a una mesa. El africano cojo llega con un plato de sopa. Empieza a comer y se sacude algunas moscas que zumban alrededor de su boca. De repente siente que un insecto le pica en la espalda y, sobresaltado, derrama la sopa encima de la mesa. El hombre cojo viene inmediatamente con su trapo.
«En este continente hay algo que marcha al revés», piensa. «Cuando alguien limpia, la suciedad se extiende aún más.»
El breve crepúsculo casi ha pasado de lejos cuando sale del comedor. A la salida, Joseph le está esperando en la puerta. Las hogueras resplandecen a lo lejos. Cuando están fuera, se da cuenta de que Joseph se tambalea y apenas puede mantener el equilibrio.
– Estás borracho, Joseph -le dice.
– No estoy borracho,
– ¡Claro que estás borracho!
– No estoy borracho,
– Nadie se emborracha con agua. ¿Qué has bebido?
– Whisky africano,
– ¿Qué pasaría si alguno de los
– A veces tenemos que ponernos en fila por la mañana y echar el aliento en un
– ¿Cómo?
– En el peor de los casos, tiene que dejar Mutshatsha con su familia,
– Yo no diré nada, Joseph. No soy ningún misionero.
Estoy aquí solamente de visita. Quiero comprar un poco de whisky africano.
Se da cuenta de que Joseph intenta pensar cómo debe actuar y tomar una decisión.
– Voy a pagar bien por tu whisky -le dice.
Sigue la silueta de Joseph, que se tambalea en las sombras pegado a las paredes de las casas, hasta llegar a una zona de chozas de hierba. Oye risas en la oscuridad procedentes de caras que no ve. Una mujer discute con un hombre invisible, ojos de niños brillan al lado de una hoguera.
Joseph se acerca a la entrada de una de las chozas y grita algo en voz baja. Dos hombres y tres mujeres salen afuera, todos borrachos. A Hans Olofson le resulta difícil distinguirlos en la oscuridad. Joseph le indica con un gesto que entre con él en la cabaña. En la oscuridad interior percibe un fuerte hedor a orina y a sudor.
«Debería tener miedo», piensa enseguida. «Sin embargo, me siento totalmente seguro en compañía de Joseph…»
En ese mismo instante tropieza con algo que hay en el suelo y cuando lo palpa se da cuenta de que es un niño dormido. Las sombras bailan sobre las paredes y Joseph le indica con el dedo que se siente. Se deja caer en una estera y una mujer le da un tazón. Lo que bebe sabe a pan quemado, está muy fuerte.
– ¿Qué estoy bebiendo? -pregunta a Joseph.
– Whisky africano,
– Sabe muy mal.
– Estamos acostumbrados,
Hans Olofson siente que está borracho.
– ¿Por qué se han ido? -pregunta.
– No están acostumbrados a que venga un
– Diles que vuelvan. Yo no soy misionero.
– Pero eres blanco,
– Díselo de todos modos.
Joseph les grita en la oscuridad y las tres mujeres y los tres hombres vuelven y se ponen en cuclillas. Son jóvenes.
– Mis hermanas y mis hermanos,
– Salomo es un nombre de hombre.
– Mi hermana se llama Salomo,
– No quiero molestar. Díselo a ellos. Diles que no quiero molestar.
Joseph traduce y una de las mujeres, Sara, dice algo mientras mira a Hans Olofson.
– ¿Qué quiere? -pregunta.
– Se pregunta por qué visita un
– No para mí. Aclárale que yo no soy misionero.
Joseph traduce y estalla una violenta discusión. Hans Olofson mira a las mujeres, sus cuerpos oscuros que se perfilan bajo sus
Hans Olofson bebe hasta emborracharse esa bebida que sabe a pan quemado mientras escucha una discusión que no entiende.
– ¿Por qué estáis tan indignados? -le pregunta a Joseph.
– ¿Por qué no beben todos los
– Diles que estoy de acuerdo con ellos. Pregúntales qué piensan realmente de los misioneros.
Cuando Joseph termina de traducir se produce un silencio general.
– No saben qué contestar,
– ¿Qué podría pasar?
– Vivir en una misión significa ropa y comida,
– ¿Qué podría pasar?
– Los misioneros podrían disgustarse,
– ¿Suele ocurrir? ¿Se expulsa a los que no obedecen?
– Los misioneros son como los otros blancos,
– ¿Por qué no contestas con más claridad? ¿Qué ocurre?
– Los
– Hablas de un modo misterioso, Joseph.
– La vida está llena de misterios,
– No me creo ni una palabra de lo que dices, Joseph. ¡Los misioneros no os expulsan!
– Es natural que no me creas,
– No dices nada.
Hans Olofson sigue bebiendo.
– Las mujeres -pregunta-. ¿Son tus hermanas?
– Es correcto,
– ¿Están casadas?
– Se casarían contigo de buena gana,
– ¿Por qué?
– Lamentablemente, un hombre blanco no es negro,
– ¿Me han visto antes alguna vez?
– Te vieron cuando llegaste,
– ¿No me conocen?
– Si se casaran contigo aprenderían a conocerte,
– ¿Por qué no se casan con los misioneros?
– Los misioneros no se casan con negras,
– ¿Qué demonios estás diciendo?
– Sólo digo las cosas como son,
– ¡Deja de llamarme
– Sí,
– ¡Claro que les gustan los negros a los misioneros! ¿Acaso no están aquí por vuestro bien?
– Los negros pensamos que los misioneros están aquí como un castigo,
– ¿Por qué os quedáis aquí?
– Llevamos una buena vida,
– ¿Sólo por eso?
– Claro,
– ¿Supongo que eso no podéis hacerlo aquí?
– A veces nos adentramos en el bosque,
– ¿Eso no lo saben los misioneros?
– Claro que no,
Hans Olofson se levanta tambaleándose. «Estoy borracho», piensa. «Mañana volverán los misioneros. Tengo que dormir.»
– Ayúdame a volver, Joseph.
– Sí,
– ¡Deja de llamarme
– Sí,
Hans Olofson da unos billetes a Joseph.
– Tus hermanas son muy bonitas.
– Se casarían contigo de buena gana,
Hans Olofson se mete en la dura cama. Antes de dormir oye que Joseph ya está roncando en la puerta.
Se despierta de pronto con la impresión de que el hombre pálido le está mirando.
– El padre LeMarque ha vuelto -anuncia en voz baja-. Dice que quiere verle.
Hans Olofson se viste rápidamente. Se encuentra mal y la cabeza está a punto de estallarle a consecuencia del whisky africano. En el temprano amanecer, sigue al hombre pálido por la tierra roja.
«Los misioneros viajan por la noche», piensa. «¿Qué voy a decir del motivo por el que he venido en realidad?»
Entra en una de las dos casas grises. Un hombre joven de barba espesa está sentado a una modesta mesa de madera. Va vestido con una camiseta hecha pedazos y unos pantalones cortos sucios.
– Nuestro invitado -dice sonriendo-. Bienvenido.
Patrice LeMarque es de Canadá, según le informa a Hans Olofson. El hombre cojo ha traído dos tazas de café y se sientan en la parte trasera de la casa a la sombra de un árbol. En la misión Mutshatsha hay misioneros y personal sanitario de distintos países.
– ¿No hay nadie de Suecia? -pregunta Hans Olofson.
– No en este momento -contesta Patrice LeMarque-. La última fue hace aproximadamente diez años. Una enfermera que procedía de una ciudad que creo que se llamaba Kalmar.
– El primero era de Röstånga. Harry Johanson.
– ¿Realmente has venido hasta aquí sólo para visitar su tumba?
– Cuando era muy joven seguí su destino. No acabaré hasta que vea su tumba.
– Harry Johanson, cuando quería estar solo y meditar, se sentaba a la sombra de este árbol, solía refugiarse aquí. Entonces, nadie podía molestarle. He visto también una fotografía suya sentado aquí. Era bajo de estatura, pero tenía mucha fuerza física. Además era muy vehemente. Todavía hay africanos que le recuerdan. Cuando se enfadaba podía levantar una cría de elefante por encima de su cabeza. Obviamente, esto no es cierto, pero sirve para que te hagas una idea de su fuerza.
Deja la taza de café.
– Voy a enseñarte su tumba -dice-. Por desgracia, después tengo que dedicarme a mi trabajo. No funciona nuestra bomba de agua.
Van cuesta arriba a lo largo de una senda sinuosa hacia una colina. De vez en cuando se vislumbra el espejo del río a través de los tupidos matorrales.
– No vayas allí sin Joseph -le advierte Patrice LeMarque-. Hay muchos cocodrilos.
El terreno se nivela y forma un rellano en el alto cerro. De repente, Hans Olofson está ante una simple cruz de madera.
– Es la tumba de Harry Johanson -dice Patrice LeMarque-. Tenemos que cambiar la cruz cada cuatro años porque se la comen las termitas. Pero él quería tener una cruz de madera sobre su tumba. Hacemos su voluntad.
– ¿Qué sueños tenía Harry Johanson en realidad? -pregunta Hans Olofson.
– No creo que tuviera mucho tiempo para soñar. Una misión en África implica un trabajo práctico continuo. Era mecánico, artesano, agricultor, comerciante. Harry Johanson tenía futuro en todos esos campos.
– ¿Pero la religión?
– Nuestro mensaje está plantado en el maizal. El evangelio es algo imposible si no se rodea de la vida cotidiana. La conversión es una cuestión de pan y salud.
– ¿Pero es a pesar de todo la conversión lo decisivo? ¿La conversión de qué?
– Superstición, pobreza y magia.
– Puedo entender la superstición, pero ¿cómo puede sacarse a alguien de la pobreza?
– El mensaje inspira esperanza. Los conocimientos dan ánimo.
Hans Olofson piensa en Janine.
– ¿Harry Johanson era feliz? -pregunta.
– ¿Quién conoce los pensamientos más íntimos de otra persona? -pregunta a su vez Patrice LeMarque.
Vuelven al mismo sitio del que partieron.
– No conocí a Harry Johanson -dice Patrice LeMarque-. Pero debe de haber sido una persona original y obstinada. Cuanto más viejo se hacía, menos parecía entender. Aceptaba que África siguiera siendo un país desconocido.
– ¿Se puede vivir por tiempo indeterminado en un mundo desconocido, sin intentar transformarlo para que nos recuerde el mundo que hemos dejado en algún momento?
– Una vez tuvimos un sacerdote joven de Holanda. Valiente y fuerte, abnegado. Pero un día, sin previo aviso, se levantó de la mesa cuando estábamos cenando y se fue directamente al monte. Decidido, como si supiera hacia dónde iba.
– ¿Qué ocurrió?
– Nunca lo encontraron. Parecía que su meta era ser absorbido, no regresar. Algo se rompió.
Hans Olofson piensa en Joseph y sus hermanas y hermanos.
– ¿Qué piensan los negros en realidad? -pregunta.
– Aprenden a conocernos a través del dios que les mostramos.
– ¿Pero no tienen sus propios dioses? ¿Qué hacen con ellos?
– Dejan que desaparezcan por sí mismos.
«Es un error», piensa Hans Olofson. «Pero para aguantar, tal vez un misionero debe dejar de ver ciertas cosas.»
– Voy a buscar a alguien que pueda enseñarte los alrededores -dice Patrice LeMarque-. Lamentablemente, casi todos los que trabajan aquí están en este momento en la campiña. Visitan las aldeas apartadas. Le voy a pedir a Amanda que te enseñe los alrededores.
Al caer la tarde le enseñan a Hans Olofson el hospital. El hombre pálido, que se llama Dieter, le comunica que Amanda Reinhardt, a quien Patrice LeMarque ha designado para que le acompañe, está ocupada y le pide disculpas por no poder hacerlo.
Cuando vuelve de visitar la tumba de Harry Johanson, Joseph se sienta al lado de su puerta. Rápidamente se da cuenta de que Joseph está asustado.
– No voy a desvelar nada -dice.
– ¡Deja de llamarme
– Sí,
Bajan al río y buscan cocodrilos, no ven ninguno. Joseph le muestra los extensos cultivos de maíz de Mutshatsha. Ve por todas partes mujeres con azadas en las manos, inclinadas sobre la tierra.
– ¿Dónde están los hombres? -pregunta.
– Los hombres toman decisiones importantes,
– ¿Decisiones importantes?
– Decisiones importantes,
Después de tomar la comida que le ha servido el hombre cojo, se sienta a la sombra del árbol de Harry Johanson.
No comprende a qué se debe el vacío que caracteriza la misión. Trata de pensar que Janine realmente había llevado a cabo su largo viaje.
El ocio le incomoda. «Tengo que volver a casa», piensa. «Volver a lo que tengo pendiente por hacer, sea lo que sea…»
Al anochecer, Amanda se presenta en su puerta. Él duerme tumbado en la cama. Ella lleva un farol de queroseno. Es baja y regordeta. Habla inglés con acento alemán.
– Lamento que te hayas quedado solo -dice-. Pero en estos momentos somos muy pocos aquí y hay mucho por hacer.
– He estado pensando en Harry Johanson -dice Hans Olofson.
– ¿En quién? -pregunta ella.
En ese mismo instante aparece entre las sombras un africano muy alterado. Intercambia algunas frases con Amanda Reinhardt en el idioma que Hans Olofson no entiende.
– Un niño se está muriendo -le informa ella-. Tengo que irme.
Cuando está saliendo, se da la vuelta repentinamente.
– Acompáñame -le dice-. Acompáñame a conocer cómo es África.
Se levanta de la cama y emprenden enseguida el camino al hospital, que se halla al pie de la colina de Harry Johanson. Hans Olofson retrocede en cuanto entra en una habitación llena de camas de hierro, ve que hay personas enfermas tumbadas por todas partes. En las camas, entre las camas, debajo de las camas. En algunas camas las madres están junto a sus hijos enfermos. Cacerolas y fardos de ropa le impiden abrirse paso en la habitación y un fuerte olor a sudor, orín y excrementos le aturde. En una cama hecha con tubos de hierro retorcidos unidos con alambre hay un niño de sólo tres o cuatro años. Alrededor de la cama hay varias mujeres en cuclillas.
Hans Olofson descubre que incluso una cara negra puede irradiar palidez.
Amanda Reinhardt se inclina sobre el niño, le toca la frente mientras habla con las mujeres.
«La sala de espera de la muerte», piensa él.
Las lámparas de queroseno son las llamas de la vida…
De repente, las mujeres que están sentadas en cuclillas alrededor de la cama empiezan a gritar todas a la vez. Una de las mujeres, de apenas dieciocho años, se lanza sobre el niño que está en la cama, y su queja es tan aguda y estridente que Hans Olofson siente la necesidad de huir. Se queda paralizado por los gemidos y aullidos de dolor que llenan la habitación. Quisiera dejar África tras de sí dando un gran salto.
– Así es la muerte -le dice Amanda Reinhardt al oído-. El niño ha muerto.
– ¿De qué? -pregunta Hans Olofson.
– De sarampión -responde Amanda Reinhardt.
El grito de las mujeres sube y baja. Nunca ha oído el sonido del dolor como en esa habitación sucia, con su luz irreal. Unos mazazos retumban en sus tímpanos.
– Van a gritar toda la noche -advierte Amanda Reinhardt-. Con este calor, el entierro tiene que hacerse mañana mismo. Después, las mujeres se quejan algunos días más. Continúan aunque se desmayen de inanición.
– No creía que hubiera un lamento así -dice Hans Olofson-. Este debe de ser el sonido del dolor.
– Sarampión -comenta Amanda Reinhardt-. Seguro que lo has pasado. Pero aquí mueren los niños de eso. Venían de una aldea lejana. La madre anduvo con su hijo a cuestas durante cinco días. Si hubiera llegado antes probablemente podríamos haberle salvado. Pero ella recurrió en primer lugar al hechicero. Vino aquí cuando ya era tarde. En realidad el sarampión no mata. Pero los niños están desnutridos, sin defensas. La muerte de un niño es el final de una larga cadena de causas.
Hans Olofson sale solo del hospital. Ha prestado a alguien su lámpara de queroseno y asegura que puede volver solo. Le siguen los gritos de lamento de las mujeres. Joseph está sentado en la puerta de su habitación, al lado de la hoguera.
«Voy a acordarme de él», piensa Hans Olofson. «Me acordaré de él y de sus bellas hermanas…»
Al día siguiente toma otra vez café con Patrice LeMarque.
– ¿Qué piensas ahora de Harry Johanson? -le pregunta éste.
– No lo sé -responde Hans Olofson-. Sin duda, en lo que más pienso es en el niño que murió ayer.
– Ya lo he enterrado -le informa Patrice LeMarque-. Y también he logrado que funcione la bomba de agua.
– ¿Cómo puedo marcharme de aquí? -pregunta Hans Olofson.
– Moses viaja mañana a Kitwe con uno de nuestros coches. Puedes irte con él.
– ¿Cuánto tiempo vas a quedarte aquí? -pregunta Hans Olofson.
– Mientras viva -responde Patrice LeMarque-. Pero no creo que vaya a vivir tanto como Harry Johanson. Debe de haber sido muy especial.
Al amanecer, Joseph le despierta.
– Me voy a casa -le dice-. Al otro lado del mundo.
– Yo me quedo junto a la puerta de los blancos,
– ¡Saluda a tus hermanas!
– Ya lo he hecho,
– Entonces, ¿por qué no vienen a despedirme?
– Lo hacen,
– Una última pregunta, Joseph. ¿Cuándo vais a echar a los blancos de vuestro país?
– Cuando llegue el momento,
– ¿Y eso cuándo será?
– Cuando decidamos que sea,
Un jeep los lleva a la casa. Hans Olofson coloca su maleta. El conductor, que se llama Moses, le hace un saludo con la cabeza.
– Moses es buen conductor,
Hans Olofson se sienta en el asiento delantero y giran hacia la carretera.
«Ya ha pasado», piensa. «El sueño de Janine y la tumba de Harry Johanson…»
Después de unas horas de viaje descansan. Hans Olofson descubre entonces que los dos cuerpos que había visto en el depósito de cadáveres están embalados en el portaequipajes del jeep. Inmediatamente se siente mal.
– Van a la policía de Kitwe -dice Moses, que se ha dado cuenta de su espanto-. La policía tiene que examinar a todos los que han sido asesinados.
– ¿Qué ha ocurrido?
– Eran hermanos. Fueron envenenados. Sin duda su cultivo de maíz era demasiado grande. A sus vecinos les daba envidia. Los mataron.
– ¿Cómo?
– Algo que comieron. Luego se hincharon y les reventó el estómago. Olían muy mal. Los malos espíritus los habían matado.
– ¿Crees de verdad en los malos espíritus?
– Naturalmente -responde Moses riéndose-. Los africanos creemos en hechizos y malos espíritus.
El viaje continúa.
Hans Olofson trata de convencerse de que va a retomar los estudios de derecho que ha dejado sin terminar. Una vez más se aferra a su decisión de convertirse en defensor de las causas perdidas.
«Pero en el fondo nunca he sabido muy bien lo que implica pasar la vida en la sala de una audiencia», piensa. «Allí voy a tratar de diferenciar lo que es mentira de lo que es verdad.
»¿Debería hacer como mi padre? ¿Ir a talar horizontes en el bosque? Todavía tengo que elegir el modo de salir de la confusión que caracteriza mi origen…
»E1 largo viaje a Mutshatsha está llegando a su fin. Tengo que decidirme antes de aterrizar de nuevo en Arlanda. No me queda más tiempo.»
Le indica a Moses el camino hacia la granja de Ruth y Werner.
– Primero te llevo a ti, después llevaré los cadáveres -dice Moses.
Hans Olofson se alegra de que no le llame
– Saluda a Joseph cuando regreses.
– Joseph es mi hermano. Le saludaré.
Llegan poco después de las dos de la tarde…
El mar.
Una ola azul y verde que avanza hacia la eternidad.
Sopla un frío helado procedente de Kvarken. Un velero, con timonel inseguro, está parado sobre las crestas de las olas, las velas del barco ondean con gran estruendo. Las algas y el barro esparcen su olor a humedad por la cara de Hans Olofson, y a pesar de que el mar no es como se había imaginado le impresiona de verdad.
Hans Olofson y su padre pasean, con el fuerte viento en contra, a lo largo de un cabo fuera de Gavie. Erik Olofson ha pedido una semana libre para llevar a su hijo a ver el mar y trata de aliviar el dolor que le produce pensar todo el rato en Sture. Un día de mediados de junio salen de la aldea en un autocar, hacen transbordo en Ljusdal y llegan a Gavie a última hora de la tarde.
Hans Olofson encuentra restos de una barca abandonada rota por la erosión y se los guarda en la chaqueta. Erik Olofson se acuerda de los barcos bananeros en los que navegaba en otros tiempos. El marinero emerge del leñador y se da cuenta una vez más de que su mundo es el mar.
Hans Olofson piensa que el mar cambia constantemente de cara. Nunca consigue captar con la mirada el espejo de agua en su totalidad. Siempre hay un movimiento inesperado en alguna parte. Brilla y se transforma sin cesar, incansablemente, por la interacción del sol y las nubes.
No se cansa nunca de mirar el mar, que se encrespa y ruge, lanza las olas hacia delante y hacia atrás, calla y, luego, de nuevo, resopla, canta y gime.
El recuerdo de Sture está ahí, pero es como si el mar lo enjuagara y enterrara lentamente el dolor más agudo y la más profunda de las penas. Disminuye la confusa sensación de culpa, de haber sido la mano invisible que arrojó a Sture desde el puente, y sólo deja un malestar que no se le va, como un dolor que le acecha.
Sture ya ha comenzado a ser un recuerdo. Cada día que pasa el contorno de su cara se vuelve más difuso y, sin planteárselo, Hans Olofson se da cuenta de que lo más importante de todo es la vida que continúa y le envuelve. Se imagina que se dirige hacia algo desconocido que le va a aportar nuevas e inquietantes fuerzas para crecer.
«Estoy esperando algo», piensa. Y mientras espera busca tenazmente restos de naufragios a lo largo de las playas.
Erik Olofson se queda a un lado, como si no quisiera molestar. Le duele que su propia espera aparentemente no tenga fin. El mar le recuerda su propio naufragio…
Se hospedan en un hotel barato cerca de la estación de ferrocarril. Cuando se duerme el padre, Hans Olofson sale de la cama y se sienta en el ancho hueco de la ventana. Desde allí se ve la pequeña plaza que está delante del edificio de la estación.
Intenta ver la habitación del hospital abandonado en que está Sture. Ha oído decir algo de un pulmón de acero. Un grueso tubo negro metido en la garganta, una laringe artificial que respira para Sture. La columna vertebral está rota, partida como la de una perca.
Trata de imaginarse lo que significa no poder moverse, pero naturalmente no puede, de repente no soporta la inquietud que le produce y la desecha.
«No me interesa», piensa. «Yo me arrastré por el arco del puente y no me caí. ¿Qué diablos tenía que hacer él solo, por la mañana, con niebla? Debería haberme esperado…»
Los días al lado del mar pasan rápidamente. Tienen que volver después de una semana. Entre los vaivenes del autocar, de pronto se dirige a gritos a su padre.
– ¡Mamá! -grita-. ¿Por qué no sabes dónde está?
– Hay muchas cosas que no pueden saberse -dice Erik Olofson intentando defenderse de la inesperada pregunta.
– ¡Los padres desaparecen -grita Hans Olofson-, las madres no!
– Ahora has podido ver el mar -dice Erik Olofson-. Y aquí no se puede hablar. El autobús hace un ruido tremendo.
Al día siguiente, Erik Olofson vuelve a liberar el horizonte. Busca impacientemente con el hacha una rama obstinada que se niegue a separarse del tronco. Pone todo el peso de su cuerpo en el golpe y corta la rama con furia.
«Talo árboles para ayudarme a mí mismo», piensa el padre. «Corto todas esas malditas raíces que me amarran aquí. El muchacho cumplirá pronto catorce años. Dentro de pocos años se las arreglará por sí mismo. Entonces podré volver al mar, al buque, a los cargamentos.»
Corta con el hacha, cada golpe es como si se golpeara la cabeza con el puño diciendo: tengo que hacerlo…
Hans Olofson corre en la luminosa tarde de verano de Norrland. Ir andando lleva demasiado tiempo, ahora tiene prisa. La blanda y pantanosa tierra quema…
En una arboleda que hay más allá de la fábrica de ladrillos que está cerrada levanta un altar para Sture. No se lo puede imaginar ni vivo ni muerto, simplemente no está, pero le construye un altar con restos de tablones y musgo. No sabe qué hacer con eso. Piensa que podría preguntarle a Janine, iniciarla en su secreto, pero desiste de ello. Visitar el altar a diario y ver que nadie ha estado allí es suficiente. A pesar de que Sture no lo sabe, comparten un secreto más.
Sueña que la casa en la que vive va a soltar sus amarras y se dejará llevar a lo largo del río para no volver nunca más.
Vive el verano desbocadamente, corre a lo largo del río hasta quedarse sin aliento, empapado en sudor. Cuando no quede nada, siempre estará Janine, a pesar de todo.
Una tarde va corriendo y ella no está en casa. Por un momento le preocupa que ella también se haya ido. ¿Cómo va a perder a otra de las personas que sostienen su vida? Pero sabe que ella está en uno de los Encuentros de Primavera en la parroquia y decide sentarse a esperar en la escalera de su casa.
Cuando llega, lleva un abrigo blanco sobre un vestido azul claro. Una repentina ráfaga de preocupación le sacude el cuerpo.
– ¿Por qué te pones colorado? -pregunta ella.
– Y una mierda. Yo nunca me pongo colorado.
Se siente sorprendido y avergonzado, aunque no quiere reconocerlo.
Inesperadamente, esa tarde Janine empieza a hablar de viajes.
– ¿Adonde va una persona como yo? -pregunta Hans Olofson-. He estado en Gavie. No creo que pueda llegar mucho más lejos. Pero puedo tratar de colarme en el ferro-bus que va a Orsa. O decirle al sastre que me haga un par de alas.
– Estoy hablando en serio -responde Janine.
– Yo también -dice Hans Olofson.
– Me gustaría viajar a África -confiesa Janine.
– ¿A África?
Para Hans Olofson es un sueño inconcebible.
– A África -repite ella-. Viajaría a los países que hay al lado de los grandes ríos.
Se pone a contarle cosas. La cortina de la ventana de la cocina se mueve levemente con el aire. Le habla de los momentos oscuros. De esa angustia que le produce añoranza de África. Sobre todo, porque allí no llamaría la atención que le faltara la nariz. No estaría rodeada de forma constante de aversión ni volverían la cabeza para mirarla.
– La lepra -dice-. Cuerpos que se pudren, almas que se marchitan en la desesperación. Allí podría hacer cosas.
Hans Olofson trata de imaginarse El Reino de los Sin Nariz, trata de ver a Janine entre cuerpos informes de personas.
– ¿Vas a hacerte misionera? -pregunta.
– No, misionera no. Tal vez podría llamarse así, pero yo trataría de mitigar el dolor.
– Puedes viajar sin moverte del sitio donde estás -comenta ella-. Un viaje empieza siempre dentro de ti. Seguro que eso les ocurrió a Harry Johanson y a su esposa Emma. Prepararon durante quince años un viaje que seguramente no creían que iban a realizar nunca.
– ¿Quién es Harry Johanson? -pregunta Hans Olofson.
– Nació en una pequeña cabaña en Röstånga -dice Janine-. Era el penúltimo de nueve hermanos. Cuando tenía diez años tomó la decisión de ser misionero. Fue a finales de la década de 1870, pero no pudo marcharse hasta 1898, veinte años después, cuando ya estaba casado con Emma y tenía cuatro hijos. Harry había cumplido treinta años, Emma era unos años más joven. Viajaron desde Gotemburgo. En Suecia había también seguidores del misionero escocés Fred Arnot, que trató de hacer una red de misiones a lo largo de los caminos que había recorrido Livingstone en África. Navegaron desde Glasgow en un buque inglés y llegaron a Benguella en enero de 1899. Uno de sus hijos murió del cólera en la travesía y Emma estuvo tan enferma que tuvieron que llevarla a tierra cuando llegaron a África. Junto con otros tres misioneros y más de cien porteadores negros iniciaron, después de un mes de espera, una excursión de dos mil kilómetros por un camino de tierra. Tardaron cuatro años en llegar a Mutshatsha, donde Fred Arnot había decidido que estuviera la nueva misión. Tuvieron que esperar un año al lado del río Lunga hasta que el cacique local les dio permiso para que atravesaran su país. Durante todo el trayecto padecieron enfermedades, falta de comida, agua contaminada. Cuando Harry, después de cuatro años, pudo llegar por fin a Mutshatsha, estaba solo. Emma había muerto de malaria y los tres niños de distintas enfermedades intestinales. También habían muerto los otros tres misioneros. El propio Harry estaba aturdido por la malaria cuando llegó junto con los pocos porteadores que no se habían marchado. Su soledad debió de ser indescriptible. ¿Y cómo fue capaz de aguantar, cuando toda su familia había desaparecido, intentando difundir el mensaje de Dios? Harry vivió cerca de cincuenta años en Mutshatsha. Cuando murió había crecido en torno a la pequeña choza una sociedad que fue el principio de la misión. Había un hospital, una guardería, una casa para mujeres mayores, apartadas de sus aldeas acusadas de brujería.
»A1 morir Harry Johanson le apodaron
– ¿Cómo lo sabes? -pregunta Hans Olofson.
– Me lo ha contado una anciana que estuvo una vez en Mutshatsha -contesta Janine-. Fue allí de joven para trabajar en la misión, pero se puso enferma y Harry la obligó a volver. Visitó nuestra parroquia el año pasado y hablamos durante un buen rato de Harry Johanson.
– Dilo otra vez -le pide Hans Olofson-. El nombre.
– Mutshatsha.
– ¿Qué hizo allí en realidad?
– Llegó como misionero. Pero luego se hizo el hombre sabio. El médico, el trabajador, el juez.
– Dilo otra vez.
– Mutshatsha.
– ¿Por qué no vas tú allí?
– Sin duda no tengo lo que tenía Harry Johanson. Y que también Emma tenía aunque ella no llegó nunca.
«¿Qué tenía Harry Johanson?», piensa mientras vuelve a casa en la clara noche de verano.
Se viste con la ropa de Harry Johanson y lleva tras de sí una amplia fila de porteadores. Antes de que la caravana cruce el puente, envía a porteadores para que miren si hay cocodrilos escondidos en los bancos de arena. Cuando llega la caravana a la casa en la que él vive, han pasado cuatro años y han llegado a Mutshatsha. En ese momento está solo, no queda ningún porteador, todos le han abandonado. Cuando va subiendo la escalera piensa que el altar que ha hecho para Sture en el bosque se llamará Mutshatsha…
Abre la puerta y el sueño de Harry Johanson y Mutshatsha se derrumba, pues Erik Johanson está sentado en la cocina emborrachándose con cuatro de los bebedores más notorios de la aldea. Han sacado a
Los borrachos le miran con curiosidad y Erik Johanson se levanta tambaleante diciendo algo que se pierde con el chasquido de una botella al caer contra el suelo.
Habitualmente, Hans Olofson siente pena y vergüenza cuando el padre empieza a beber y entra en uno de sus periodos. Pero ahora sólo siente furia. La visión del barco de vela sobre la mesa, como si hubiera encallado entre vasos, botellas y ceniceros, le produce tanta rabia que tiene que hacer un esfuerzo para tranquilizarse. Va hacia la mesa, levanta la maqueta y mira directamente a los ojos brillantes del borracho que estaba hurgándolo.
– ¡No la vuelvas a tocar, maldito! -chilla muy enfadado.
Sin esperar respuesta, coloca de nuevo la nave en su vitrina. Luego se dirige hacia su habitación y le da patadas al hombre que está roncando en su cama.
– Vamos, arriba. ¡Levanta de una vez! -grita. Y no cesa hasta que el hombre se despierta.
Ve que el padre está apoyado en el marco de la puerta, con los pantalones medio caídos, y cuando se fija en su mirada errátil empieza a sentir odio por él. Echa a los soñolientos borrachos de la cocina y cierra la puerta delante de los ojos de su padre. Aparta la colcha de la cama y se sienta. Nota el palpitar de su corazón.
«Mutshatsha», piensa.
Oye que en la cocina arrastran sillas, abren la puerta exterior y murmuran algo, luego todo queda en silencio.
Al principio cree que el padre se ha ido con los borrachos a la aldea. Pero luego oye que alguien arrastra los pies y hace ruido en la cocina. Cuando abre la puerta, ve a su padre, que se arrastra dando vueltas con un trapo en la mano intentando limpiar el suelo.
A Hans Olofson le parece un animal. Se le han caído los pantalones y se le ve el culo. Un animal ciego que se arrastra dando vueltas y más vueltas…
– Ponte los pantalones -dice-. Y no te arrastres más. Yo limpiaré el suelo.
Ayuda al padre a que se ponga en pie, pero Erik Olofson pierde el equilibrio y caen los dos en el sofá de la cocina abrazados involuntariamente. Cuando él intenta soltarse, el padre le retiene.
Enseguida piensa que el padre quiere pelea, pero luego oye que solloza, gime y estalla por fin en un violento ataque de llanto. Nunca le había pasado eso antes.
Nostalgia y brillo en los ojos, voz temblorosa más gruesa de lo normal, eso lo conoce. Pero nunca este llanto abierto, de desamparo.
«¿Qué demonios voy a hacer ahora?», piensa mientras siente en su garganta el peso de la cara sudorosa y sin afeitar del padre.
Los perros grises se agachan inquietos debajo de la mesa de la cocina. Han recibido patadas y pisotones y no han comido en todo el día. La cocina apesta a sudor, a humo de pipa y a cerveza agria.
– Tenemos que limpiar -dice Hans Olofson soltándose del padre-. Acuéstate tú y yo limpiaré toda esta porquería.
Erik Olofson se hunde en la esquina del sofá y él empieza a secar el suelo.
– Saca a los perros -masculla el padre.
– Sácalos tú -contesta Hans Olofson.
Le molesta mucho que haya permitido repantigarse por la cocina a «el Tiniebla», el borrachín más despreciado y temido de la aldea. «Podrían haberse quedado en sus casuchas», piensa, «que se queden allí con sus mujeres, sus hijos y sus botellas de cerveza…»
El padre duerme en el sofá. Hans Olofson le pone una manta por encima, saca a los perros y los amarra a la leñera. Luego va al altar que hay en el bosque.
Ya es de noche, la clara noche del verano de Norrland. En la puerta de la Casa del Pueblo, un grupo de jóvenes alborota alrededor de un brillante Chevrolet. Hans Olofson vuelve a su caravana, cuenta a los porteadores y les incita a partir.
Misionero o no, se precisa cierta autoridad para que a los porteadores no les dé pereza y empiecen a robar las provisiones. Se les debe animar con cierta frecuencia con perlas de cristal y baratijas así, pero también se les tiene que obligar a que presencien castigos por negligencia. Sabe que durante los muchos meses, quizás años, que la caravana va a estar en camino, no va a poder dormir más que con un ojo cada vez.
Más allá del hospital, los porteadores empiezan a gritar que necesitan descansar, pero él les mete prisa. Cuando llegan al altar que hay en el bosque les deja quitarse los enormes bultos que cargan sobre sus cabezas…
– Mutshatsha -dice al altar-. Vamos a viajar alguna vez a Mutshatsha, cuando tu columna vertebral se haya curado y puedas levantarte de nuevo…
Antes indica a los porteadores que se alejen para estar tranquilo y reflexionar.
«Viajar tal vez signifique tomar la decisión de vencer algo», piensa un tanto confundido. Vencer a los burlones que nunca hubieran pensado que saldría de allí, que no llegaría siquiera a los bosques de Orsa. O vencer a los que ya han emprendido el viaje hacia lugares mucho más lejanos, desaparecer todavía más abajo, en zonas salvajes. Vencer la propia pereza, la cobardía, el miedo.
«Vencí al puente», piensa. «Soy más fuerte que mi propio miedo…»
Deambula hacia su casa en la noche de verano.
Hay más preguntas que respuestas. Erik Olofson, su incomprensible padre, ¿por qué empieza a beber ahora cuando han estado en el mar y han visto que aún está ahí? ¿Por qué empieza a beber a mediados de verano, cuando la nieve y el frío quedan lejos? ¿Por qué deja entrar a los borrachines y les permite que toquen a
¿Y por qué se marchó su madre en realidad? Se para en la puerta de la Casa del Pueblo mirando lo que queda de los carteles que anuncian el último programa de cine de principios del verano.
«Mutshatsha», piensa.
«Mutshatsha es mi contraseña…»
Hans Olofson se despide de Moses y ve desaparecer el coche con los dos muertos entre una nube de polvo.
– Quédate el tiempo que quieras -dice Ruth, que ha salido a la terraza-. No voy a preguntarte por qué has vuelto ya. Sólo te digo que puedes quedarte.
Cuando entra en su antigua habitación, Louis ya le está preparando el agua para el baño.
«Mañana», piensa, «mañana voy a volver a ocuparme de evaluar las cosas, decidir adónde quiero volver.»
Werner Masterton ha viajado a Lubumbashi a comprar ganado, le comenta Ruth por la tarde cuando están sentados con un vaso de whisky en la terraza.
– Agradezco vuestra hospitalidad -dice Hans Olofson.
– Aquí es necesaria -contesta Ruth-. No sobreviviríamos unos sin los otros. Abandonar a un blanco es el único pecado mortal que nos podemos permitir. Pero nadie lo comete. Y también es importante que los negros se den cuenta de ello.
– Puede que me equivoque -dice Hans Olofson-. Pero percibo aquí un estado de guerra. No se ve, pero sin embargo está ahí.
– No se trata de guerra -responde Ruth-. Pero hay que defender lo que nos diferencia, si es preciso por la fuerza. En realidad, los blancos que quedan en este país son la máxima garantía para los nuevos soberanos negros. Utilizan su poder recién obtenido para modelar su vida como nosotros. El gobernador de este distrito pidió a Werner que le prestara los planos de esta casa. Ahora está edificando una copia, con una sola diferencia, su casa es mayor.
– En la misión de Mutshatsha, un africano me habló de que se estaba gestando una cacería -dice Hans Olofson-. La cacería de los blancos.
– Siempre hay algunos que elevan más que otros la voz -contesta Ruth-. Pero los negros son cobardes, su método es la muerte a sueldo, nunca la guerra abierta. No hay que preocuparse por los que gritan. Sin embargo, hay que estar alerta con los que callan.
– Afirmas que los negros son unos cobardes -dice Hans Olofson, notando que empieza a emborracharse-. Eso suena como si fuera un defecto de la raza. Pero me niego a creerlo.
– Tal vez he hablado demasiado -se excusa Ruth-. Pero mira por ti mismo, vive en África, vuelve a tu país y cuenta lo que has visto.
Cenan los dos en la mesa grande. Los sirvientes les cambian los platos en silencio. Ruth dirige todo con miradas y movimientos precisos de las manos. De repente, uno de los sirvientes derrama salsa sobre el mantel. Ruth le dice que se marche.
– ¿Qué le va a pasar? -pregunta Hans Olofson.
– Werner necesita trabajadores en la pocilga -responde Ruth.
«Debería levantarme e irme», piensa Hans Olofson. «Pero no hago nada y me absuelvo a mí mismo diciendo que yo no formo parte de esto, que sólo soy un invitado que pasa de largo casualmente…»
Ha pensado quedarse en casa de Ruth y Werner algunos días. Su pasaje de avión le permite volver en una semana como muy pronto.
Pero, sin darse cuenta, las personas se agrupan a su alrededor, tomando posiciones de salida en el drama que le va a retener en África durante casi veinte años.
Muchas veces se preguntará qué ocurrió realmente, qué fuerzas le incitaron, provocaron la necesidad y, al final, lograron que le resultara imposible levantarse y marcharse.
El telón se levanta tres veces antes de que Werner lo lleve en su coche a Lusaka. Ha decidido retomar sus estudios de derecho, intentarlo otra vez.
El leopardo se deja ver una tarde por primera vez en la vida de Hans Olofson. Una mañana encuentran muerto un ternero Brahman. Van a buscar a un africano viejo que trabaja como jefe de tractor para que vea al animal hecho jirones. Enseguida reconoce las huellas apenas visibles como las garras de un leopardo.
– Un leopardo grande -dice-. Un macho solo. Audaz, tal vez también astuto.
– ¿Dónde está ahora? -pregunta Werner.
– Cerca -responde el hombre viejo-. ¿Quién sabe si nos estará viendo ahora?
Hans Olofson, que se halla con ellos, nota el miedo del hombre. El leopardo es temido, su astucia es superior a la de las personas…
Tienden una trampa. Levantan el ternero muerto y lo atan a un árbol. A cincuenta metros de allí hacen una choza, con un agujero para un arma.
– Tal vez venga otra vez -dice Werner-. Si vuelve lo hará poco antes del amanecer.
Cuando regresan a la casa blanca, Ruth está sentada en la terraza con una mujer.
– Es una buena amiga mía -dice Ruth-. Judith Fillington.
Hans Olofson saluda a una mujer delgada de ojos asustados y ve una cara pálida, avejentada. No puede determinar su edad, pero se imagina que tiene unos cuarenta años. Posee una granja que produce sólo huevos, según deduce de la conversación que mantienen. Una granja que está al norte de Kalulushi, con el río Kafue como uno de los límites con el campo de cobre.
Hans Olofson se esconde en las sombras. Lentamente van apareciendo fragmentos de una tragedia.
Judith Fillington ha venido a contar que por fin ha logrado que se reconozca que su marido está muerto. Ha superado finalmente un oscuro trámite burocrático.
Un hombre vencido por la melancolía, supone Hans Olofson. Un hombre que desaparece sin que se den cuenta en el monte. Un trastorno mental, tal vez un suicidio inesperado, un depredador tal vez. Un cuerpo que nunca se encuentra. Ahora hay un papel que certifica que ha muerto legalmente.
«Sin el sello, ha estado deambulando por ahí como un fantasma», piensa Hans Olofson. «Es la segunda vez que oigo hablar de hombres desaparecidos en el bosque…»
– Estoy cansada -le confiesa Judith Fillington a Ruth-. Duncan Jones se ha hundido totalmente en el alcohol, ya no va a poder encargarse de la granja. Si me ausento más de un día, todo se viene abajo. No se venden los huevos, se estropea el tractor y se acaba la comida de las gallinas.
– No vas a encontrar otro Duncan Jones en este país -dice Werner-. Tendrás que poner un anuncio en Salisbury o en Johannesburgo. Tal vez también en Gaborone.
– ¿Quién puedo conseguir que venga? -pregunta Judith Fillington-. ¿Quién va a mudarse hasta aquí? ¿Otro alcohólico?
Vacía rápidamente su vaso de whisky y pide que le sirvan más alargando la mano con el vaso. Pero cuando llega el sirviente con la botella, ella retira el vaso vacío.
Hans Olofson escucha sentado en las sombras. Elige siempre la silla más alejada de la luz, piensa. «En medio de una reunión busco un escondite.»
Hablan del leopardo durante la cena.
– Existe una leyenda sobre los leopardos que los trabajadores negros cuentan a menudo -dice Werner-. El último día, cuando todas las personas hayan desaparecido, la lucha final por el poder será entre un leopardo y un cocodrilo. Dos animales que han sobrevivido hasta el final gracias a su astucia. La leyenda está inconclusa. Se interrumpe en el preciso momento en que los dos animales se atacan. Los africanos proponen que el leopardo y el cocodrilo prolonguen el duelo hasta la eternidad, en la oscuridad final o el renacimiento.
– El mero hecho de pensar en ello produce vértigo -dice Judith Fillington-. La absoluta lucha final en la tierra, sin espectadores. Únicamente un planeta perdido y dos animales clavándose garras y dientes uno a otro.
– Acompáñanos esta noche -sugiere Werner-. Puede que vuelva el leopardo.
– De todos modos no puedo dormir -dice Judith Fillington-. Así que ¿por qué no? No he visto nunca un leopardo a pesar de que he nacido aquí.
– Pocos africanos han visto un leopardo -dice Werner-. Las huellas de las patas están allí al amanecer, pegadas a las chozas y a las personas. Pero nadie ha visto nada.
– ¿Hay sitio para uno más? -pregunta Hans Olofson-. Tengo una gran capacidad para quedarme en silencio sin ser visto.
– Los caciques suelen ir vestidos con piel de leopardo como signo de dignidad e invulnerabilidad -explica Werner-. El rugido mágico del leopardo une distintas etnias y tribus. Un
– ¿Hay sitio? -pregunta de nuevo Hans Olofson, pero no recibe respuesta.
Salen poco después de las nueve.
– ¿Quién va contigo? -pregunta Ruth.
– El viejo Musukutwane -responde Werner-. Sin duda es el único de esta granja que ha visto más de un leopardo en su vida.
Dejan el jeep cerca de la trampa del leopardo. Musukutwane, un africano viejo con ropa gastada, encorvado y delgado, avanza hacia el bosque. Los guía en silencio a través de la oscuridad.
– Elegid bien el sitio donde sentaros. Vamos a estar aquí por lo menos ocho horas.
Hans Olofson se sienta en un rincón y todo lo que oye es la respiración de los otros y el sonido de la noche.
– Nada de cigarrillos -susurra Werner-. Nada. Si habláis, hacedlo en voz baja, al oído del otro. Pero cuando lo decida Musukutwane, todos debemos estar callados.
– ¿Dónde se encuentra ahora el leopardo? -pregunta Hans Olofson.
– Sólo el leopardo sabe dónde está -contesta Musukutwane.
El sudor corre por la cara de Hans Olofson. De repente, nota que alguien lo agarra del brazo.
– ¿Por qué hacemos esto en realidad? -susurra Judith Fillington-. Esperar toda la noche a un leopardo que probablemente ni aparezca.
– Tal vez encuentre una respuesta para mí mismo antes del amanecer -dice Hans Olofson.
– Despiértame si me quedo dormida -le pide.
– ¿Qué se le exige a un capataz de tu granja? -pregunta él.
– Todo -responde ella-. Hay que recoger quince mil huevos, envasarlos y entregarlos todos los días, incluso los domingos. Tiene que haber comida, hay que tirar de las orejas a doscientos africanos. Cada día hay que evitar un sinfín de crisis que pueden provocar una catástrofe.
– ¿Por qué no puede ser capataz un negro? -pregunta él.
– Si sirviera para algo -dice ella-. Pero no es así.
– Sin Musukutwane no hay leopardo -dice él-. No puedo entender que un africano no pueda llegar a ser capataz en este país. Hay un presidente negro, un gobierno negro.
– Vente a trabajar conmigo -le propone ella-. Todos los suecos son agricultores, ¿no es verdad?
– No del todo -responde él-. Tal vez antes, pero ya no. Y yo no sé nada de gallinas. No sé lo que comen quinientas gallinas. ¿Cobre con migajas de pan?
– Desperdicios del maíz molido -responde ella.
– No creo que sea capaz de tirarle de las orejas a nadie -dice él.
– Necesito que alguien me ayude.
– Me voy de aquí dentro de dos días. No creo que vuelva.
Hans Olofson espanta a una mosca que da vueltas delante de su cara. «Podría hacerlo», piensa rápidamente.
«Al menos podría intentarlo hasta que encuentre a alguien adecuado. Ruth y Werner me han dejado su casa y me han dado un respiro. Tal vez tendría que darle lo mismo a ella.»
Piensa que tal vez el atractivo esté en que él puede salir así de su espacio vacío. Pero, por supuesto, desconfía de esa atracción, ya que también puede ser un modo de esconderse.
– ¿No se necesitan papeles? -pregunta-. ¿Permiso de residencia, permiso de trabajo?
– Se necesita una cantidad enorme de papeles -contesta ella-. Pero conozco a un coronel del Departamento de Inmigración en Lusaka. Llevando quinientos huevos a la puerta de su casa se obtienen los sellos que haga falta.
– Pero no sé nada de gallinas -dice él de nuevo.
– Ya sabes lo que comen -contesta ella.
«Una choza y una oficina de empleo», piensa, imaginándose que está en presencia de algo muy poco habitual…
Cambia de postura con mucho cuidado. Le duelen las piernas y le molesta una piedra al final de la espalda.
Se oye pasar un pájaro nocturno que se queja en la oscuridad. Las ranas están en silencio y escucha las distintas respiraciones que le rodean. La única que no puede oír es la de Musukutwane.
Werner mueve la mano y produce un leve ruido metálico con el rifle. «Como en una trinchera», piensa. «A la espera del enemigo invisible…»
Poco antes de amanecer, Musukutwane emite repentinamente un sonido gutural apenas perceptible.
– A partir de ahora -susurra Werner-, ningún ruido, ningún movimiento.
Hans Olofson gira la cabeza con cuidado y hace un pequeño agujero con el dedo entre las ramas. Siente la respiración de Judith Fillington muy cerca de él. Un leve sonido revela que Werner ha quitado el seguro de su rifle.
La luz del amanecer llega despacio, como el leve reflejo de una hoguera lejana. Las cigarras no cantan, el pájaro nocturno se ha alejado.
De repente, la noche está en silencio.
«El leopardo», piensa. Cuando se acerca, le precede el silencio. A través del agujero de la pared de la choza, trata de distinguir el árbol al que está atado el cadáver del animal.
Esperan, pero no pasa nada. De pronto es completamente de día, el paisaje está al descubierto. Werner asegura su rifle.
– Podemos volver a casa -dice-. Esta noche no viene el leopardo.
– Ha estado aquí -dice Musukutwane-. Vino poco antes del amanecer, pero sospechó algo y desapareció de nuevo.
– ¿Lo has visto? -pregunta Werner con desconfianza.
– Estaba oscuro -responde Musukutwane-. Pero sé que ha estado aquí. Lo he visto en mi cabeza. Pero estaba receloso y no llegó a subir al árbol.
– Si el leopardo ha estado aquí, tiene que haber dejado huellas -dice Werner.
– Hay huellas -contesta Musukutwane.
Salen arrastrándose de la choza y se dirigen al árbol. Las moscas zumban alrededor del ternero muerto.
Musukutwane señala al suelo.
Las huellas del leopardo.
Ha salido de la densa maleza, un poco más atrás del árbol, se ha desplazado en círculo para mirar el ternero desde distintos sitios antes de acercarse al árbol. Repentinamente se ha dado la vuelta y ha desaparecido raudo entre la densa maleza. Musukutwane lee las huellas como si estuvieran escritas.
– ¿Qué lo asustó? -pregunta Judith Fillington.
Musukutwane sacude la cabeza y pasa con cuidado la palma de la mano sobre la huella.
– No oyó nada -contesta-. Sin embargo sabía que corría peligro. Es un leopardo viejo y experto. Ha vivido mucho, por lo tanto es prudente.
– ¿Volverá esta noche? -pregunta Hans Olofson.
– Eso sólo lo sabe el leopardo -contesta Musukutwane.
Ruth los espera con el desayuno.
– No he oído ningún disparo esta noche -dice-. ¿No ha aparecido ningún leopardo?
– Ninguno -responde Judith Fillington-. Pero tal vez he encontrado un capataz.
– ¿De verdad? -pregunta Ruth mirando a Hans Olofson-. ¿Estás pensando en quedarte?
– Por poco tiempo -contesta-. Mientras encuentra a la persona adecuada.
Después del desayuno hace la maleta y Louis la lleva al Land Rover que está esperando.
Le asombra no arrepentirse en absoluto. «No me comprometo», piensa intentando defenderse. «Sólo me permito una aventura.»
– Tal vez el leopardo vuelva esta noche -dice a Werner cuando se despiden.
– Eso cree Musukutwane -responde Werner-. El hombre es la única debilidad del leopardo. No puede ver una presa tan abandonada y perdida.
Werner le promete a Hans Olofson cambiarle el pasaje de vuelta.
– Vuelve pronto -le pide Ruth.
Judith Fillington se coloca una gorra sucia sobre su pelo oscuro y pone la primera marcha con grandes dificultades.
– Mi marido y yo no tuvimos hijos -dice de repente, mientras gira para salir de la verja de la granja.
– No pude evitar escuchar -confiesa Hans Olofson-. ¿Qué ocurrió realmente?
– Stewart, mi marido, llegó a África cuando tenía catorce años -dice Judith-. Sus padres dejaron la depresión inglesa en 1932, sus ahorros alcanzaron para un viaje de ida a Capetown. El padre de Stewart era matarife y se las arreglaba bien. Pero su madre, de repente, empezó a salir en medio de la noche a predicar a los trabajadores negros de las chabolas. Enfermó de los nervios y se suicidó sólo algunos años después de que llegaran a Capetown. Stewart temía todo el tiempo que le pasara lo mismo que a su madre. Cada mañana, cuando se despertaba, buscaba alguna señal de que estaba perdiendo la razón. A menudo me preguntaba si pensaba que estaba haciendo o diciendo algo raro. No creo que heredara nada de su madre, creo que su propio miedo le hizo enfermar. Perdió el coraje después de la independencia de aquí, con todos los cambios, todos los negros que iban a tomar decisiones. Sin embargo, cuando desapareció no estaba nada preparado. No dejó ningún mensaje, nada…
Llegan después de una hora larga de camino. Hans Olofson lee GRANJA FILLINGTON en un cartel de madera resquebrajado que hay clavado en un árbol. Dan la vuelta hasta llegar a una verja que abre un africano vestido con ropa gastada, atraviesan hileras de incubadoras de huevos y paran al final en la entrada de una casa de ladrillos de color rojo oscuro. Una casa que, por lo que ve Hans Olofson, no está acabada.
– Stewart siempre andaba cambiando la casa -le cuenta ella-. Derribaba y volvía a construir. Nunca le gustó la casa, hubiera preferido derribarla del todo y hacer una nueva.
– Un palacio en medio de la campiña africana -comenta Hans Olofson-. Un edificio peculiar. No creía que los hubiera.
– Bienvenido -dice ella-. Llámame Judith y yo te llamaré Hans.
Lo conduce a una habitación grande y luminosa, con las esquinas desparejas y el techo inclinado y a medio caer. A través de la ventana observa un patio medio cubierto de maleza con muebles de jardín deteriorados. En un espacio cercado, varios perros pastor alemán corren intranquilos de un lado a otro.
«Un massai», piensa rápidamente al darse la vuelta. «Así me los he imaginado siempre. Los hombres de Kenyatta. Así eran los guerrilleros Mau-mau que expulsaron a los ingleses de Kenya.»
El africano que tiene ante sí es muy alto y su semblante digno.
– Me llamo Luka,
«¿Se puede tener un sirviente que es más digno que uno mismo?», piensa Hans Olofson de inmediato. «¿Un sirviente cortés que llena tu bañera?»
Judith está en la puerta.
– Luka cuida de nosotros -dice-. Me recuerda lo que se me olvida.
Más tarde, sentados en los deteriorados muebles de jardín tomando café, ella continúa hablando de Luka.
– No confío en él -revela-. Hay algo malévolo en su persona, incluso aunque nunca haya podido sorprenderlo robando o mintiendo. Pero, naturalmente, hace ambas cosas.
– ¿Cómo tengo que comportarme con él? -pregunta Hans Olofson.
– Con decisión -contesta Judith-. Los africanos buscan siempre tu punto débil, cada vez que puedan persuadirte de algo. No le des nada, busca algo de lo que quejarte la primera vez que te lave la ropa. Aunque no sea nada, sabrá que eres exigente…
A los pies de Hans Olofson duermen dos grandes tortugas. El calor le provoca un constante dolor de cabeza. Cuando vuelve a poner la taza de café sobre la mesa, ve una gran pata de elefante disecada.
«Podría quedarme a vivir aquí el resto de mi vida», piensa de pronto. Es un impulso repentino, que invade su conciencia sin que pueda formular objeción alguna. «Podría dejar atrás veinticinco años de mi vida sin que nadie me recordara lo que pasó anteriormente. ¿Cuáles de mis raíces morirían si intentara plantarlas aquí, en esta tierra roja? ¿La tierra de labranza de Norrland frente a la arenosa tierra rojiza que hay aquí? ¿Por qué iba a querer vivir en un continente donde tiene lugar un implacable proceso de rechazo? Me he dado cuenta de que África quiere que se marchen los blancos. Pero éstos perseveran, construyen sus reductos de defensa con el racismo y el desprecio como instrumento. Las cárceles de los blancos son cómodas, pero son cárceles al fin, un bunker con servidores reverentes…»
Sus pensamientos son interrumpidos. Judith mira la taza de café que sostiene en la mano.
– La porcelana es un recordatorio -dice-. Cuando Cecil Rhodes obtuvo sus concesiones de lo que hoy se llama Zambia, envió a sus sirvientes a las regiones salvajes para terminar los acuerdos con los caciques locales. Quizá también para obtener su ayuda para rastrear yacimientos de minerales. Pero esos empleados que a veces tenían que viajar sin interrupción durante años por la campiña serían también la vanguardia de la civilización. Cada expedición era como enviar una mansión inglesa con porteadores. Iban conducidos por bueyes. Cada noche, cuando acampaban, sacaban el servicio de porcelana. Se preparaba una mesa con mantel blanco, mientras Cecil Rhodes se bañaba en su tienda y se ponía la ropa de noche. Este servicio perteneció una vez a esos hombres que abrieron camino al sueño de Cecil Rhodes de que hubiera un territorio inglés continuo desde Ciudad del Cabo hasta El Cairo.
– A todos nos dominan a veces sueños imposibles -dice Hans Olofson-. Sólo los que están más locos tratan de realizarlos.
– No están locos -contesta Judith-. En eso te equivocas. No están locos, sino que son inteligentes y previsores. El sueño de Cecil Rhodes no era imposible, el problema que tenía es que estaba solo, a merced de los impotentes y temperamentales políticos ingleses.
– Un imperio construido sobre el menos firme de los cimientos -replica Hans Olofson-. Opresión, alienación en su propio país. Una construcción así tiene que venirse abajo antes de que esté terminada. Hay una verdad inevitable.
– ¿Cuál? -pregunta Judith.
– Que los negros estaban aquí antes -argumenta Hans Olofson-. El mundo está lleno de distintos sistemas judiciales, en Europa tenemos el romano como punto de partida. En Asia hay otros modelos, en África, en todas partes. Pero siempre se defiende el derecho de origen, incluso cuando tiene un sentido político. El indio norteamericano fue exterminado casi constantemente durante cientos de años. Sin embargo, sus derechos de origen estaban registrados en la ley…
Judith se echa a reír.
– Otro filósofo -dice-. Duncan Jones se pierde también en vagas reflexiones filosóficas. Nunca he entendido nada, aunque al principio me esforzaba. Ahora su cabeza es un caos a causa de la bebida, tiembla y se muerde los labios hasta romperlos. Quizá viva algunos años antes de que tenga que enterrarlo. En su día fue una persona con dignidad y decisión. Ahora vive constantemente en un país de sombras, alcohol y decadencia. Los africanos creen que se está transformando en un santo. Le tienen miedo. Es el mejor perro guardián que puedo tener. Y ahora llegas tú, el siguiente filósofo. ¿Tal vez África invita a elucubrar a ciertas personas?
– ¿Dónde vive Duncan Jones? -pregunta Hans Olofson.
– Mañana te lo diré -contesta Judith.
Hans Olofson se queda un buen rato tumbado en su habitación irregular con el techo que se cae. Por la habitación se esparce un olor que le recuerda al de las manzanas de invierno. Antes de apagar la luz mira una gran araña que está, inmóvil, en una de las paredes. Una viga se queja en algún lugar del armazón del techo y de pronto se siente transportado a la casa que se halla junto al río. Escucha los perros que Luka ha soltado. Inquietos, corren alrededor de la casa dando vueltas.
«Por poco tiempo», piensa. «Un visitante ocasional que tiende una mano para prestar su ayuda a personas con las que no tiene nada en común, pero que sin embargo se han hecho cargo de él durante su viaje a África.
»Han abandonado África, pero no los unos a los otros. Ésa va a ser también su perdición…»
En sus sueños aparece, en una choza, el leopardo que esperaba la noche anterior.
Ahora está cazando en su interior, en busca de una presa que Hans Olofson ha dejado atrás. El leopardo se adentra en su territorio más secreto y de pronto ve a Sture ante sí. Se sientan en las piedras que hay junto al río y miran un cocodrilo que se ha arrastrado hasta un banco de arena, muy cerca de las enormes piedras del río.
Janine se balancea con su trombón sobre una de las vigas del puente. Trata de oír lo que está tocando, pero el viento nocturno se lleva las notas.
Al final sólo queda el ojo avizor del leopardo, que lo mira desde el espacio de los sueños, esos sueños que van alejándose y no recordará cuando despierte en el amanecer africano.
Es un día de finales de septiembre de 1969.
Hans Olofson va a quedarse en África dieciocho años…
(support [a t] reallib.org)