"Agua para elefantes" - читать интересную книгу автора (Gruen Sara)
CUATRO
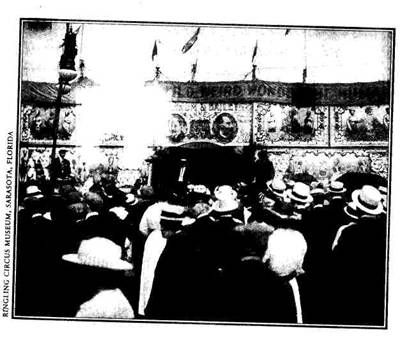 |
Paso los siguientes cuarenta y cinco minutos haciendo guardia delante de la tienda camerino de Barbara mientras ella recibe a los caballeros que quieren visitarla. Sólo cinco están dispuestos a separarse de los dos dólares de rigor y guardan su puesto en la cola de mala gana. Entra el primero y, tras siete minutos de jadeos y resoplidos, sale de nuevo, peleándose con la bragueta. Se aleja con pasos inseguros y entra el siguiente.
Cuando ya se ha ido el último, Barbara aparece en la puerta. Está desnuda salvo por una bata de seda oriental que no se ha molestado en cerrar. Tiene el pelo revuelto, la boca manchada de carmín. Lleva un cigarrillo encendido en la mano.
– Se acabó, cariño -dice despidiéndome con un gesto. Hay whisky en su aliento y en sus ojos-. Esta noche no hay regalos.
Regreso a la carpa del placer para ayudar a apilar las sillas y a desmontar el escenario mientras Cecil cuenta el dinero. Al final, soy un dólar más rico y tengo todo el cuerpo rígido.
La gran carpa sigue en pie, reluciente como un coliseo fantasma y palpitando al ritmo de la música que toca la banda. Me quedo con la mirada fija en ella, hechizado por el sonido de las reacciones del público. Ríen, aplauden y silban. De vez en cuando se oye un suspiro colectivo o una salva de grititos nerviosos. Miro el reloj de bolsillo: son las diez menos cuarto.
Se me ocurre intentar ver lo que queda del espectáculo, pero me temo que si cruzo la explanada me secuestren para alguna otra tarea. Los peones, después de pasarse gran parte del día durmiendo en cualquier rincón que les viniera bien, están desmontando la gran ciudad de lona con la misma eficiencia con la que la levantaron. Las tiendas caen al suelo y los postes se desmontan. Caballos, carretas y hombres se mueven por la explanada llevándolo todo de nuevo hacia las vías del tren.
Me siento en el suelo y hundo la cabeza entre las rodillas recogidas.
– ¿Jacob? ¿Eres tú?
Levanto la mirada. Camel se inclina sobre mí entrecerrando los párpados.
– Caray, no sabía si eras tú -dice-. Estos ojos cansados ya no funcionan tan bien como antes.
Se deja caer a mi lado y saca una pequeña botella verde. Le quita el corcho y le da un trago.
– Me estoy haciendo demasiado viejo para esto, Jacob. Todos los días acabo con el cuerpo entero dolorido. Demonios, ahora mismo me duele todo y ni siquiera se ha acabado el día. El Escuadrón Volador probablemente no arranque hasta dentro de dos horas y volveremos a empezar todo este puñetero trajín cinco horas después. Ésta no es vida para un anciano.
Me pasa la botella.
– ¿Qué demonios es esto? -digo mirando sorprendido el líquido turbio.
– Extracto de jengibre -dice, y me lo arrebata.
– ¿Estás bebiendo extracto?
– Sí, ¿qué pasa?
Nos quedamos en silencio unos instantes.
– Maldita prohibición -dice Camel por fin-. Esta cosa sabía bien hasta que el gobierno decidió que no debía ser así. Cumple su cometido, pero sabe a rayos. Y es una putada, porque es lo único que consigue que estos ancianos huesos sigan en marcha. Estoy casi acabado. No sirvo para nada más que para taquillera, y supongo que soy demasiado feo para eso.
Le echo una mirada y decido que tiene razón.
– ¿No hay ninguna otra cosa que pudieras hacer? ¿Tal vez entre bastidores?
– Taquillera es la última parada.
– ¿Qué harás cuando ya no puedas valerte por ti mismo?
– Supongo que me espera una cita con Blackie. Oye -dice volviéndose hacia mí esperanzado-, ¿tienes un cigarrillo?
– No. Lo siento.
– Ya lo suponía.
Nos quedamos callados, observando cómo las cuadrillas llevan el equipamiento, los animales y las lonas al tren. Los artistas que van saliendo por la parte de atrás de la gran carpa desaparecen en las carpas de camerinos y salen otra vez con ropa de calle. Se quedan formando grupos, riendo y charlando, algunos de ellos quitándose todavía el maquillaje. Incluso sin sus trajes de escena llaman la atención. Los desaliñados peones se mueven a su alrededor ocupando el mismo universo, pero pareciera que en otra dimensión. No se mezclan.
Camel interrumpe mi ensoñación.
– ¿Eres universitario?
– Sí, señor. -Eso me parecía.
Me ofrece la botella de nuevo, pero niego con la cabeza.
– ¿Acabaste tus estudios?
– No -digo.
– ¿Por qué no?
No respondo.
– ¿Cuántos años tienes, Jacob?
– Veintitrés.
– Tengo un chico de tu edad.
La música ha terminado y los parroquianos empiezan a salir poco a poco de la gran carpa. Se paran, perplejos, preguntándose qué ha pasado con la de las fieras por la que han entrado. A medida que van saliendo por la puerta principal, un ejército de operarios entran por detrás y desmontan asientos, graderíos y piezas de la pista que amontonan ruidosamente en carretillas de madera. La gran carpa empieza a desmantelarse antes incluso de que el público acabe de salir.
Camel tose aparatosamente, con un esfuerzo que sacude todo su cuerpo. Le miro para ver si necesita un golpe en la espalda, pero levanta una mano para detenerme. Sorbe, carraspea y escupe. Luego vacía la botella. Se limpia la boca con el dorso de la mano y clava la mirada en mí, observándome de arriba abajo.
– Escucha -me dice-. No es que intente meterme en tus cosas, pero sé que no llevas mucho tiempo en la carretera. Estás demasiado limpio, llevas ropa demasiado buena y no tienes ni una sola pertenencia. En la carretera se van acumulando cosas… Puede que cosas no muy buenas, pero las llevas contigo quieras o no. Ya sé que no tengo derecho a decir nada, pero un chico como tú no debería estar en la calle. Yo he vivido así y no es vida -su brazo descansa sobre las rodillas flexionadas y tiene la cara vuelta hacia mí-. Si existe una vida a la que puedas volver, creo que eso es lo que tendrías que hacer.
Pasan unos instantes antes de que pueda responder. Cuando lo hago, mi voz se quiebra:
– No existe.
Me observa un rato más y luego asiente con la cabeza.
– Siento muchísimo oír eso.
El público se dispersa, desplazándose por la explanada en dirección a la zona de aparcamiento y más allá, hacia los límites de la ciudad. Detrás de la gran carpa, la silueta de un globo se eleva hacia el cielo, seguida de un prolongado grito de júbilo de los niños. Se oyen risas, motores de coches, voces altas por la emoción.
– ¿Puedes creer que se doblara de esa manera?
– Creía que me iba a morir de risa cuando al payaso se le han caído los pantalones.
– ¿Dónde está Jimmy? Hank, ¿Jimmy está contigo?
Camel se pone de pie de repente.
– ¡Ah! Ahí está. Ya está ahí ese viejo H de P.
– ¿Quién?
– ¡Tío Al! ¡Vamos! Tenemos que meterte en el circo.
Sale cojeando más deprisa de lo que yo hubiera creído posible. Me levanto y le sigo.
Es imposible no reconocer a Tío Al. Lleva las palabras «jefe de pista» escritas por todas partes, desde la levita color escarlata y los pantalones de montar blancos hasta el sombrero de copa y el bigote rizado con cera. Cruza la explanada con paso firme, como el director de una banda de música de desfile, con su generosa panza precediéndole y dando órdenes con una voz atronadora. Se detiene para dejar que pase delante de él la jaula del león y luego sigue su camino hasta un grupo de hombres que batallan con un rollo de lona. Sin perder el paso, le da un pescozón en un lado de la cabeza a uno de ellos. Éste suelta un quejido y se gira frotándose la oreja, pero Tío Al ya se ha ido con su corte de acólitos.
– Eso me recuerda -me dice Camel por encima del hombro- que, pase lo que pase, no debes mencionar el Ringling delante de Tío Al.
– ¿Por qué no?
– Tú no lo menciones.
Camel sale corriendo detrás de Tío Al y se cruza en su camino.
– Eh…, aquí está usted -dice con una voz artificial y meliflua-. Me preguntaba si podríamos hablar un instante, señor.
– Ahora no, chico. Ahora no -brama Al marcando el paso de la oca como los nazis que se ven en los noticiarios granulosos de los cines. Camel renquea inestable detrás de él, asomando la cabeza por un lado primero, perdiendo el paso y corriendo luego para asomarla por el otro, como un cachorrillo ignorado.
– No le quitaré más que un minuto, señor. Sólo quería saber si alguno de los departamentos está necesitado de personal.
– Vaya, ¿estamos pensando en cambiar de carrera?
La voz de Camel sube como una sirena.
– Oh, no, señor. Yo no. Yo estoy feliz donde estoy. Sí, señor. Yo estoy feliz como una perdiz -se ríe nerviosamente.
La distancia entre ellos aumenta. Camel se tambalea y se para.
– ¿Señor? -grita en la distancia que crece entre ellos-. ¿Señor?
Tío Al desaparece tragado por la gente, los caballos y las carretas.
– Maldita sea. ¡Maldita sea! -exclama Camel arrancándose el sombrero de la cabeza y tirándolo al suelo.
– No pasa nada, Camel -digo-. Te agradezco que lo hayas intentado.
– No, sí pasa algo -grita él.
– Camel, yo…
– Tú cierra la boca. No quiero oír lo que vas a decir. Eres un buen chico y no me voy a quedar tan tranquilo viendo cómo te largas de aquí porque un gordo gruñón no tiene tiempo. De eso nada. O sea que ten un poco de respeto por tus mayores y no me des problemas.
Los ojos le arden.
Me agacho, recojo su sombrero y le sacudo el polvo. Luego se lo ofrezco.
Tras un instante de duda, lo toma de mi mano.
– Bueno, de acuerdo -dice a regañadientes-. Supongo que no pasa nada.
Camel me lleva a un carromato y me dice que espere fuera. Me apoyo en una de las inmensas ruedas con los radios pintados y paso el rato sacándome mugre de debajo de las uñas y masticando largas briznas de hierba. En un momento dado, la cabeza se me vence hacia delante, a punto de quedarme dormido.
Camel reaparece al cabo de una hora, tambaleándose, con una botella en una mano y un cigarrillo de picadura en la otra. Lleva los párpados a media asta.
– Este de aquí es Earl -balbucea señalando con un brazo hacia dentro -. Él se va a ocupar de ti.
Un hombre calvo baja los escalones del carromato. Es enorme, tiene el cuello más ancho que la cabeza. Tatuajes verdosos medio borrados le recorren los dedos y suben por sus brazos peludos. Me ofrece la mano.
– ¿Cómo está usted? -dice.
– ¿Cómo está usted? -repito perplejo. Me giro hacia Camel, que se aleja en zigzag por la hierba en dirección al Escuadrón Volador. También va cantando. Horriblemente.
Earl se hace bocina con una mano sobre la boca.
– ¡Calla, Camel! ¡Y súbete a ese tren antes de que se vaya sin ti!
Camel cae de rodillas.
– Ay, Dios -dice Earl-. Espera un poco. Vuelvo dentro de un minuto.
Se acerca al viejo y lo recoge del suelo con la misma facilidad que si fuera un niño. Camel deja que sus brazos, piernas y cabeza cuelguen sobre los brazos de Earl. Ríe y suspira.
Earl deja a Camel en el umbral de uno de los vagones, habla con alguien que está dentro y regresa.
– Esa mierda va a matar al viejo -murmura mientras pasa por delante de mí-. Si no se pudre las entrañas, se caerá del puñetero tren. Yo el alcohol ni lo toco -dice mirándome por encima de su hombro.
Yo sigo clavado en el mismo sitio en el que me dejó.
Me mira con sorpresa.
– ¿Vienes o qué?
Cuando arranca la última sección del convoy, me encuentro en un vagón dormitorio, apretujado junto a otro tipo debajo de una litera. Él es el auténtico dueño del espacio, pero le han convencido de que me deje echarme una o dos horas a cambio de mi único dólar. Aun así no deja de gruñir y yo me abrazo las rodillas para ocupar el mínimo espacio posible.
El olor a ropa y cuerpos sin lavar es opresivo. Las literas, de tres niveles, acogen por lo menos a un hombre, a veces a dos, lo mismo que los espacios de debajo. El fulano que ocupa el espacio inferior de las literas de enfrente golpea una fina manta gris, intentando en vano formar una almohada con ella.
Una voz se eleva por encima del ruido:
–
– Bendito sea Dios -dice mi anfitrión. Luego saca la cabeza por el pasillo-: ¡Habla en inglés, puto polaco! -y vuelve a acomodarse debajo de la litera sacudiendo la cabeza-. Algunos de estos tipos acaban de bajarse del puto barco.
– …
Me arrebujo contra la pared y cierro los ojos.
– Amén -digo en un susurro.
El tren traquetea. Las luces parpadean un par de veces y se apagan. En algún lugar por delante de nosotros un silbato suena estridente. Nos ponemos en marcha y las luces vuelven a encenderse. Estoy más cansado de lo que se puede expresar con palabras y mi cabeza, sin resistencia, golpea contra la pared.
Me despierto al cabo de un rato y me encuentro con un par de gruesas botas de trabajo delante de la cara.
– ¿Ya estás listo?
Sacudo la cabeza intentando recuperar la conciencia.
Oigo crujir y restallar tendones. Luego veo una rodilla. Luego, la cara de Earl.
– ¿Todavía estás ahí abajo? -dice escudriñando bajo las literas.
– Sí. Lo siento.
Salgo a rastras y me pongo de pie como puedo.
– Aleluya -dice mi anfitrión estirándose.
–
Una carcajada sofocada sale de una litera a unos metros de distancia.
– Vamos -dice Earl-. Al ha bebido lo suficiente para estar relajado, pero no tanto como para ponerse desagradable. Creo que ésta es tu oportunidad.
Me lleva a través de otros dos vagones de literas. Cuando llegamos a la plataforma del final nos encontramos con la trasera de un vagón muy diferente. A través de la ventana puedo ver maderas barnizadas y barrocos apliques de luz.
Earl se vuelve hacia mí.
– ¿Estás preparado?
– Claro -contesto.
Pero no lo estoy. Me engancha por el cogote y me aplasta la cara contra el marco de la puerta. Abre la puerta corredera con la otra mano y me empuja dentro. Trastabillo hacia delante con las manos desplegadas. Una barra de latón detiene mi avance y me enderezo, volviéndome para mirar asombrado a Earl. Luego veo a todos los demás.
– ¿Qué es esto? -pregunta Tío Al desde las profundidades de un sillón de orejas. Está sentado a la mesa con otros tres hombres, blandiendo un grueso cigarro puro entre los dedos índice y pulgar de una mano y cinco cartas desplegadas en la otra. Una copa de coñac descansa sobre la mesa, enfrente de él. Inmediatamente detrás de ésta, un gran montón de fichas de póquer.
– Se ha subido al tren, señor. Le he pillado merodeando por un vagón de literas.
– No me digas -responde Tío Al. Da una calada perezosa a su puro y lo deja en el borde de un cenicero próximo. Se recuesta examinando las cartas y dejando que el humo le salga por las comisuras de la boca-. Veo tus tres y subo a cinco -dice inclinándose hacia delante y añadiendo un puñado de fichas al montón del centro.
– ¿Quiere que le muestre la salida? -dice Earl. Se acerca y me levanta del suelo por las solapas. Me tenso y le pongo las manos alrededor de las muñecas con la intención de aferrarme a ellas si quiere volver a tirarme. Traslado la mirada desde Tío Al a la parte inferior de la cara de Earl, que es lo único que puedo ver, y otra vez a Tío Al.
Éste junta sus cartas y las deja cuidadosamente encima de la mesa.
– Todavía no, Earl -dice. Alarga una mano hacia el cigarro y le da otra calada-. Suéltale.
Earl me deja en el suelo de espaldas a Tío Al. Hace un gesto poco convencido de estirarme la chaqueta.
– Acércate-dice Tío Al.
Le obedezco, feliz de quedar fuera del alcance de Earl.
– Creo que no tengo el placer de conocerte -dice expulsando un aro de humo-. ¿Cómo te llamas?
– Jacob Jankowski, señor.
– ¿Y qué cree Jacob Jankowski, te ruego que me respondas, que está haciendo en mi tren?
– Estoy buscando trabajo -contesto.
Tío Al no deja de mirarme mientras hace morosos aros de humo. Apoya una mano en la barriga y tamborilea con los dedos un ritmo lento sobre el chaleco.
– ¿Nunca has trabajado en un circo, Jacob?
– No, señor.
– ¿Alguna vez has ido a ver uno, Jacob?
– Sí, señor. Naturalmente.
– ¿Cuál?
– El de los Hermanos Ringling -digo. El rumor de un sonoro resuello me hace girar la cabeza. Earl tiene los ojos desencajados en señal de peligro-. Pero fue horrible. Sencillamente horrible -añado apresuradamente, volviendo la mirada hacia Tío Al.
– No me digas -dice Tío Al.
– Sí, señor.
– ¿Y has visto nuestro espectáculo, Jacob?
– Sí, señor -digo notando que el rubor se extiende por mi cara.
– ¿Y qué te ha parecido? -pregunta.
– Me ha parecido… deslumbrante.
– ¿Cuál es tu número favorito?
Manoteo desesperadamente, conjurando detalles de la nada.
– El de los caballos blancos y negros. Y la chica de las lentejuelas rosas.
– ¿Has oído eso, August? Al chico le gusta tu Marlena.
El hombre que se sienta enfrente de Tío Al se levanta y se gira… Es el de la carpa de las fieras, sólo que ahora no lleva la chistera. Su rostro cincelado es impasible, el pelo brillante por el fijador. También lleva bigote, pero, al contrario que el de Tío Al, el suyo sólo abarca la anchura de la boca.
– Bueno, ¿y qué es exactamente lo que te ves haciendo? -pregunta Tío Al. Se inclina un poco y levanta la copa de la mesa. Remueve en círculos su contenido y la vacía de un solo trago. Un camarero aparece de la nada y se la rellena.
– Haría cualquier cosa. Pero, si es posible, me gustaría trabajar con animales.
– Animales -dice él-. ¿Has oído eso, August? El zagal quiere trabajar con animales. Supongo que quieres llevarles agua a los elefantes.
Earl frunce el ceño.
– Pero, señor, no tenemos ningún…
– ¡Cierra el pico! -grita Tío Al poniéndose en pie de un salto. La manga se engancha con la copa de coñac y la tira a la alfombra. Se la queda mirando con los puños apretados y la cara cada vez más sombría. Luego, enseña los dientes y suelta un grito prolongado e inhumano mientras pisotea la copa una y otra vez.
Hay un momento de silencio roto sólo por el rítmico traqueteo de las traviesas que pasan por debajo de nosotros. Entonces, el camarero se agacha y empieza a recoger los trozos de cristal.
Tío Al respira profundamente y se vuelve hacia la ventana con las manos agarradas a la espalda. Cuando por fin se gira hacia nosotros, su cara vuelve a ser rosada. Una sonrisita baila en las comisuras de su boca.
– Te voy a contar cómo están las cosas,
– No, señor, nada de eso.
– Me importa un bledo lo que sea; aunque te diera un trabajo en el circo no sobrevivirías. Ni una semana. Ni un solo día. El circo es una máquina bien engrasada y sólo lo consiguen los más duros. Pero tú no tienes ni idea de lo que es ser duro, ¿verdad, don Chico de Universidad?
Me mira furioso, como retándome a contestar.
– Y ahora, vete al carajo -dice echándome con un gesto-. Earl, acompáñale a la puerta. Espera hasta que veas una luz roja antes de tirarle… No quiero tener un disgusto por hacerle pupa al niño de mamá.
– Espera un momento, Al -dice August. Sonríe, claramente divertido-. ¿Es eso cierto? ¿Eres estudiante universitario?
Me siento como un ratón con el que juegan los gatos.
– Lo era.
– ¿Y qué estudiabas? ¿Alguna de las bellas artes, por casualidad? -los ojos le brillan llenos de ironía-. ¿Danzas folclóricas rumanas? ¿Crítica literaria aristotélica? ¿O tal vez, señor Jankowski, haya terminado un curso de interpretación de acordeón?
– Estudiaba Veterinaria.
Su actitud cambia de repente y por completo.
– ¿En la facultad de Veterinaria? ¿Eres veterinario?
– No exactamente.
– ¿Qué quieres decir con «no exactamente»?
– No llegué a hacer los exámenes finales.
– ¿Por qué no?
– Porque no.
– ¿Y eran los exámenes finales del último curso?
– Sí.
– ¿En qué universidad?
– Cornell.
August y Tío Al intercambian miradas.
– Marlena me dijo que Silver Star estaba mal -dice August-. Quería que le dijera al oteador que pidiera hora a un veterinario. No parecía entender que el oteador se había ido precisamente a otear. De ahí su nombre.
– ¿Qué insinúas? -dice Tío Al.
– Deja que el chaval le eche un vistazo por la mañana.
– ¿Y dónde propones que le metamos esta noche? Ya somos más de los que cabemos -agarra el puro del cenicero y le da unos golpecitos en el borde -. Supongo que podríamos mandarle a los vagones de plataforma.
– Yo pensaba más bien en el vagón de los animales de pista -dice August.
Tío Al frunce el ceño.
– ¿Qué? ¿Con los caballos de Marlena?
– Sí.
– ¿Te refieres a la parte en la que iban antes las cabras? ¿No es ahí donde duerme el mierdecilla ese…? ¿Cómo se llama? -dice restallando los dedos-. ¿Pestinko? ¿Kinko? El payaso del perro…
– Precisamente -sonríe August.
August me acompaña a lo largo de los vagones de literas masculinos hasta que salimos a una pequeña plataforma que da a la trasera de un vagón de ganado.
– ¿Tienes buen equilibrio, Jacob? -inquiere burlonamente.
– Eso creo -contesto.
– Bien -dice. Y sin pensárselo más, se echa hacia delante, agarra algo que hay en el lateral del vagón y escala ágilmente hasta el techo.
– ¡Dios santo! -exclamo mirando asustado primero al lugar por donde
– ¡Venga, sube! -grita una voz desde arriba.
– ¿Cómo demonios has hecho eso? ¿Dónde te has agarrado?
– Hay una escalerilla. En el lateral. Estírate y búscala con la mano. La encontrarás.
– ¿Y si no doy con ella?
– Supongo que entonces tendremos que despedirnos, ¿no?
Me acerco al borde con precaución. Veo justo el extremo de una fina escalerilla de hierro.
La recorro con los ojos y me seco las manos en los pantalones. Acto seguido, me inclino hacia delante.
La mano derecha encuentra la escalerilla. Me aferro ciegamente con la izquierda hasta que siento la otra mano bien firme. Encajo los pies en un peldaño y me agarro con fuerza, intentando recuperar el aliento.
– ¡ Venga, sube de una vez!
Miro hacia arriba. August me observa desde allí, sonriente, con el pelo flotando al viento.
Escalo hasta el techo. Él se desplaza, y cuando me siento a su lado me pone una mano en el hombro.
– Date la vuelta. Quiero que veas una cosa.
Señala la cola del tren. Se desliza por detrás de nosotros como una serpiente gigante, los vagones unidos se bambolean e inclinan al tomar las curvas.
– Es una vista preciosa, ¿verdad, Jacob? -dice August. Me vuelvo hacia él. Me está mirando fijamente con los ojos brillantes-. Aunque no tan preciosa como mi Marlena, ¿eh?, ¿eh? -hace un chasquido con la lengua y me guiña un ojo.
Antes de que pueda protestar, se levanta y se pone a bailar claque por el techo.
Alargo el cuello para contar los vagones de ganado. Por lo menos hay seis.
– ¿August?
– ¿Qué? -dice, deteniéndose en medio de un giro.
– ¿En qué coche está Kinko?
Se acuclilla inesperadamente.
– En este mismo. ¿A que eres un chico con mucha suerte?
Levanta una trampilla y desaparece por ella.
Yo me pongo a cuatro patas.
– ¿August?
– ¿Qué? -responde una voz desde la oscuridad.
– ¿Hay escalera?
– No, déjate caer.
Desciendo por la trampilla hasta que me quedo colgando sólo de las puntas de los dedos. Luego me estrello contra el suelo. Un relincho de sorpresa me recibe.
Finas tiras de luz de luna se cuelan entre los tablones que forman las paredes del vagón. A un lado tengo una hilera de caballos. El otro lado está bloqueado por un tabique de factura claramente artesanal.
August se adelanta y empuja la puerta hacia dentro. Ésta golpea contra la pared que hay detrás, dejando al descubierto una habitación improvisada iluminada por una lámpara de petróleo. Está colocada sobre una caja dada la vuelta junto a un camastro. Un enano está tumbado boca abajo en él, leyendo un libro. Es más o menos de mi edad y, como yo, tiene el pelo rojo. Éste, al contrario que el mío, se eleva sobre su cabeza en un penacho indomable. La cara, el cuello y los brazos están profusamente salpicados de pecas.
– Kinko -dice August de mala gana.
– August -responde el enano de igual manera.
– Éste es Jacob -dice August haciendo un reconocimiento de la diminuta habitación-. Va a vivir contigo algún tiempo.
Doy un paso adelante alargando la mano.
– ¿Cómo está usted? -digo.
Kinko contempla con frialdad mi mano y se gira hacia August.
– ¿Qué es?
– Se llama Jacob.
– He dicho «qué», no «quién».
– Nos va a echar una mano con los anímales.
Kinko se levanta de un salto.
– ¿Un cuidador de animales? Olvídalo. Yo soy artista. De ninguna manera voy a vivir con un peón. Se oye un gruñido detrás de él y por primera vez veo a la terrier. Está al fondo del camastro con los pelos de la nuca erizados.
– Soy el director ecuestre y supervisor de los animales -dice August lentamente-, y sólo gracias a mi generosidad se te permite dormir aquí. También le debes a mi generosidad que no esté lleno de peones. Por supuesto, siempre podría cambiar de opinión. Además, este caballero es veterinario, y de Cornell nada menos, lo que le pone bastante por encima de ti en la escala de mi estima. A lo mejor deberías considerar ofrecerle el camastro -la llama de la lámpara parpadea en los ojos de August. Sus labios tiemblan en su resplandor tenebroso.
Tras unos instantes, se vuelve hacia mí y hace una reverencia, chocando los talones.
– Buenas noches, Jacob. Estoy seguro de que Kinko se encargará de que estés cómodo. ¿Verdad, Kinko?
El enano le mira furibundo.
August se alisa los dos lados del pelo con las manos. Luego sale, cerrando la puerta a sus espaldas. Me quedo mirando la madera cortada toscamente hasta que oigo sus pasos por encima de nuestras cabezas. Entonces me giro.
Kinko y la perra me miran fijamente. La perra enseña los dientes y gruñe.
Paso la noche sobre una manta de caballo arrugada pegado contra la pared, lo más lejos que puedo del camastro. La manta está húmeda. Quienquiera que se ocupara de ajustar las tablas cuando convirtieron esto en una habitación hizo un trabajo desastroso, y la lluvia ha empapado la manta, que apesta a moho.
Me despierto sobresaltado. Me he rascado los brazos y el cuello hasta dejármelos en carne viva. No sé si ha sido por dormir sobre pelos de caballo o sobre parásitos, y no quiero saberlo. El cielo que se ve entre los listones desencajados está negro, y el tren sigue moviéndose.
Me ha despertado un sueño, pero no me acuerdo de los detalles. Cierro los ojos y rebusco a ciegas en los rincones de mi cabeza.
Es mi madre. Está de pie en el patio con su vestido azul de flores tendiendo la colada en la cuerda. Sujeta en la boca unas pinzas de madera y tiene más en el delantal que lleva atado a la cintura. Sus dedos se afanan con una sábana. Está cantando bajito en polaco.
Me encuentro tendido en el suelo mirando hacia arriba, a los pechos colgantes de la
Y de repente estoy…
Estoy…
| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |